 Tomás de Kempis, ya a principios del siglo XV, en su libro Imitación de Cristo, nos legó un consejo que merece traerse a la memoria por ser ahora también de adecuada escucha: “La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre trasnochada hace triste mañana”, nos dijo. Y es que, el valioso tiempo de nuestras vidas pasa a menudo inadvertido en jornadas de triviales empresas acometidas, en obscenas pretensiones, en horas de hastío y naderías que nos alejan de compromisos que el alma anhela pero olvida, entregada al albur y a la inercia de lo cotidiano. El sentimiento de búsqueda de Dios, de la verdad, del conocimiento o de las leyes misteriosas que rigen el cosmos ha sido una tarea a la que muchos consagraron (y consagran) sus vidas, pasando por el fracaso agotado de no hallar lo buscado, por la obsesión incontenible e imparable de dar respuesta a sus preguntas y también, por supuesto, por la satisfacción sublime que produce la cercanía a un misterio casi descifrado. Pero, sin embargo, en nuestro tiempo son pocos los que se preocupan por las llamadas cuestiones metafísicas, por aquellos territorios profundos que competen al espíritu humano, por el sentido fundamental de todo cuanto ocurre: ¿azar?, ¿providencia?, ¿destino?, ¿naturaleza? Muchas son las posibles causas apuntadas del fenómeno.
Tomás de Kempis, ya a principios del siglo XV, en su libro Imitación de Cristo, nos legó un consejo que merece traerse a la memoria por ser ahora también de adecuada escucha: “La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre trasnochada hace triste mañana”, nos dijo. Y es que, el valioso tiempo de nuestras vidas pasa a menudo inadvertido en jornadas de triviales empresas acometidas, en obscenas pretensiones, en horas de hastío y naderías que nos alejan de compromisos que el alma anhela pero olvida, entregada al albur y a la inercia de lo cotidiano. El sentimiento de búsqueda de Dios, de la verdad, del conocimiento o de las leyes misteriosas que rigen el cosmos ha sido una tarea a la que muchos consagraron (y consagran) sus vidas, pasando por el fracaso agotado de no hallar lo buscado, por la obsesión incontenible e imparable de dar respuesta a sus preguntas y también, por supuesto, por la satisfacción sublime que produce la cercanía a un misterio casi descifrado. Pero, sin embargo, en nuestro tiempo son pocos los que se preocupan por las llamadas cuestiones metafísicas, por aquellos territorios profundos que competen al espíritu humano, por el sentido fundamental de todo cuanto ocurre: ¿azar?, ¿providencia?, ¿destino?, ¿naturaleza? Muchas son las posibles causas apuntadas del fenómeno.La medicina, tan trascendente para nuestra salud y supervivencia, solamente se ocupa –en su mayor parte- de combatir los efectos, de declarar la guerra a la enfermedad, y en consecuencia, al propio cuerpo. La curación alopática busca producir nuevos fenómenos, que reaccionen contra los considerados malsanos, o síntomas de la enfermedad. Reacciones que, como un parche, ocultan el hecho, lo maquillan, generando sensación de bienestar (y otras tantas, sensaciones peores que el malestar tratado). A lo que hay que añadir el entramado e interés comercial de estos productos ‘terapéuticos’ que las empresas farmacéuticas generan como moneda de cambio en el juego tan serio de la salud vital. El doctor Juan Manuel Marín Olmos en su libro Vacunaciones sistemáticas en cuestión realiza la siguiente reflexión: “Con las biotecnologías, con las técnicas de modificación germinal, con las vacunas transgénicas, el hombre cree o pretende tomar el control, no sólo de la suya, sino de toda la evolución. La vieja disputa entre los dioses y los hombres, expresada en la mitología griega, se hace realidad 3.000 años después. Los científicos mecanicistas compiten con la divinidad: el arma, el método experimental, el escenario, la biosfera, el objeto de la disputa ‘la Bolsa y la Vida’. ¿Quién ganará?”.
Me pregunto si podemos permitirnos tomarnos tantas licencias para con nuestros semejantes como con el resto de los seres vivos y con el entorno que todos compartimos. Soñándose demiurgo de la materia, tomando al hombre como golem que moldear a imagen y semejanza de sus perversos experimentos, la ciencia escenifica un cuadro peligroso para nuestra propia supervivencia saludable, empezando por el planeta en que vivimos, cuyo cambio climático es ya más que una evidencia. El espíritu materialista, contradictorio ontológicamente, reina el territorio académico e intelectual de nuestros días, sin dejar un reducto de creatividad para una visión del mundo más humana y humilde. Ortega y Gasset en La rebelión de la masas ya denunció la decepcionante especialización de los pensadores (o mejor dicho, técnicos) de nuestros días, incapaces de aportar una mirada integral, crítica y con conocimiento de causa de todo el entramado humano, pasando por supuesto por su cultura, que lo es todo.
La observación, sin duda, es ardua. La causa del fenómeno, ese inevitable ‘¿por qué?’, caracteriza la búsqueda humana del conocimiento. Al menos, reconozcamos la imposibilidad, como principio de honestidad científica. Tanta urgencia de respuestas, mal enfocadas, como una fotografía en movimiento, generan mayor extrañeza y alejamiento de la realidad. ¿Cómo conocer el futuro si no podemos observar convenientemente el presente? Como declaró Werner Heisenberg, en conclusión a su ‘principio de incertidumbre’: “Incluso en principio no podemos conocer el presente con todo detalle. Por esta razón, todo lo observado no es más que una selección de una plenitud de posibilidades y una limitación de lo que es posible en el futuro”. En esa ‘plenitud de posibilidades’ entra en juego una mirada necesariamente individual y selectiva del fenómeno. La causa está viva en el espacio-tiempo, no hay ningún hilo preciso que provenga de su efecto. Las posibilidades son infinitas. Y el criterio, humano, no mecánico, aunque sí racional, y con ello, creativo, tiene mucho que decir al respecto. Esperemos que así sea. Mientras tanto, pronuncio aquella estoica frase latina atribuida a Cierón en sus momentos últimos: “Causa causarum, miserere mei” (Causa de las causas, ten misericordia de mí).
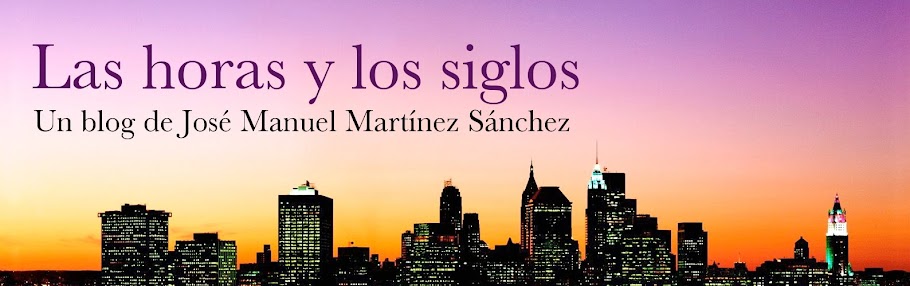


.jpg)





