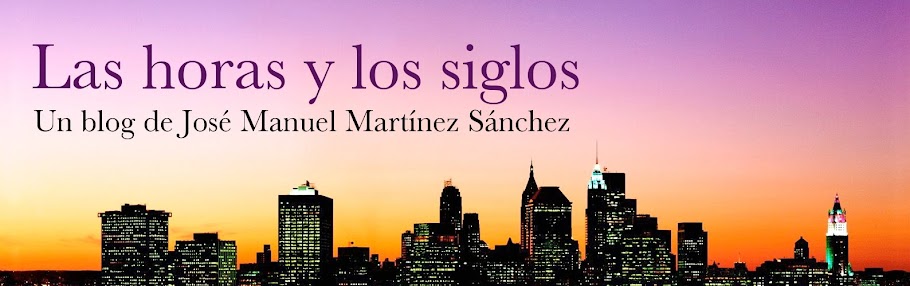domingo, 18 de diciembre de 2011
El espíritu del rebelde
domingo, 4 de diciembre de 2011
Paradojas de la felicidad
domingo, 20 de noviembre de 2011
Salir de la crisis
domingo, 6 de noviembre de 2011
Conciencia ética
lunes, 24 de octubre de 2011
Fractales y misterios de la vida
domingo, 9 de octubre de 2011
Las fronteras del lenguaje
jueves, 6 de octubre de 2011
Entrevista a José Manuel Martínez Sánchez (Programa de radio: "Mimos para el Alma")
Emisión 120 de "Mimos para el Alma"
Entrevista al poeta José Manuel Martínez Sánchez
Conduce: Sinda Miranda
Fecha de Emisión: 5 de octubre de 2011
www.mimosparaelalma.org
domingo, 25 de septiembre de 2011
Ruido
domingo, 11 de septiembre de 2011
El gran colapso
domingo, 28 de agosto de 2011
Pensar el futuro

domingo, 14 de agosto de 2011
Los tiempos están cambiando

domingo, 31 de julio de 2011
Cultura y naturaleza humana

domingo, 17 de julio de 2011
Cruzando puentes

sábado, 16 de julio de 2011
Subir a las montañas

Dentro del mar

lunes, 4 de julio de 2011
Un Dios tecnológico

viernes, 1 de julio de 2011
El río bajo la luna

El azul de ese río es el más bello jamás contemplado. No puede haber un río igual. El agua suena a silencio paseante, a brisa sonámbula que trepa incesante el sendero mágico por el que ocurre su lejanía. El agua parece irse a alguna parte cuando la sigo con mi vista, hasta que ya no alcanzo a advertir su curso, pero entonces me sorprendo revivido al verla de nuevo aquí, pasando, siempre la misma agua, bajo los mismos pies que la rozan suavemente. Es el agua que pasa y se queda conmigo sin embargo, el agua que me acaricia, que resopla mi tacto y mi olfato y todo mi sentir. Está conmigo, bajo mis pies, me habla a la luz de la noche, me dice que se va pero se queda, juega conmigo y yo sonrío de alegría por ello, y la tomo en una mano y me la llevo a la nuca y cae sobre mi espalda, imprimiendo un lúcido frescor que hace estremecer mis huesos y mis músculos. Me la llevo a mi rostro, a mi nuevo rostro ahora, un rostro húmedo e inocente, limpio y claro, un rostro renacido para siempre. Bebo de ella, la bebo a ella o ella me bebe, nos bebemos mutuamente, somos el mismo espacio y mi sed se reconforta al penetrar el cristalino líquido entre mis labios. Empiezo a balancear mis piernas porque las he recordado, el tacto del agua ha llamado a mis piernas a balancearse, a buscar el movimiento imitando acaso el fluir del río, imitando acaso al agua, al agua clara, cristalina, en que me adentro.
Todo mi cuerpo se balancea con el agua, giro mis brazos y me dejo llevar por la corriente que corre, por el soplar líquido en que bailo, por el azul profundo que cálidamente me empuja para que sigamos jugando a encontrarnos. Sólo soy este río que está conmigo, no hay otra cosa en el mundo, incluso la luna parece un poco extraña, tan lejana y elegante, tan suya y de nadie. Pero hasta ella parece sonreír al vernos, al agua y a mí, en comunión sagrada. La luna también juega con las nubes, blancas pasan sobre lo blanco redondo, contornos blancos de rocas de espuma parecen esas nubes que ahora se marchan, dejando inmenso el círculo de la lunar blancura, religiosa y excelsa, para hacer más azul el agua y más luminosa la noche. Una estrella también parece vernos, pero es fugaz; y pronto se despide de nosotros.
domingo, 19 de junio de 2011
Posibilidades humanas