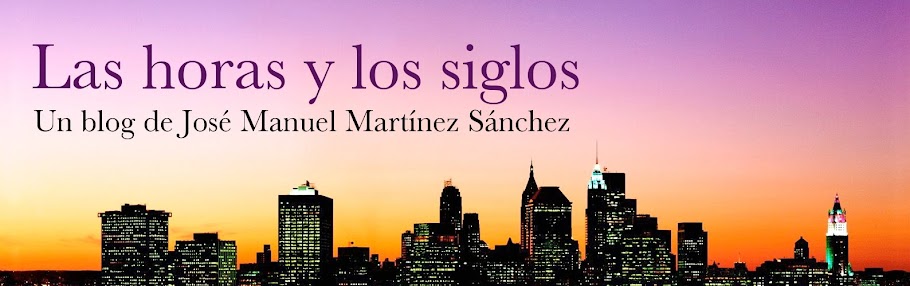“Mejor ciudad, mejor vida” es el lema de la Exposición Universal de Shanghai de 2010, la mayor de todas las celebradas hasta el momento, en un recinto de 520 hectáreas y con alrededor de 200 países participantes. Los números para esta ciudad son siempre una constatación desbordante, con sus más de 18 millones de habitantes o con sus tres torres de las seis más altas del planeta, además de poseer el mayor centro comercial y el mayor puente del mundo o el único tren de levitación magnética de alta velocidad que existe, es decir, que no toca el suelo. Con todo ello y mucho más, no es de extrañar que haya sido acogida esta urbe como sede de una exposición universal, al igual que en otros tiempos fueran París, Londres o Viena.
Del término ya exiguo “metrópoli” toca ahora hablar de “megalópolis”, un concepto que hace referencia a un lugar donde todo es un vértigo continuo y la tecnología alumbra la modernidad entre esferas de cristal y calles de olas de transeúntes sin rostro. Ya en “Poeta en Nueva York” Federico García Lorca se sintió “Asesinado por el cielo / entre las formas que van hacia la sierpe / y las formas que buscan el cristal”. Quizá ese lema que utiliza la Expo de Shanghai nos sugiere lo grandioso como forma de mejor vida, la masificación como espejo del progreso y “rostro” del individuo “modelo”, aquel que se pierde entre el gentío y que solamente parece existir en los confines de las redes sociales de Internet. Puede que con Internet la palabra escrita se revalorice más, ya que es la forma de comunicación que queda cuando la voz resulta absorbida por el ruido de los coches de la gran ciudad.
La realidad virtual tiene la ventaja de no competir tanto como lo hace la realidad material, y en cierta manera viene a suponer una liberación para el hombre y sus circunstancias. “Un hombre que come un alimento –escribe B. Russell- impide que otro lo coma, pero un hombre que escribe un poema o goce con él, no impide que otro hombre escriba otro poema tan bueno o mejor o goce con él”. Esa realidad del poema –que relacionamos con la virtual- consistiría en una especie de suspiro resultante de la otra vida, la del alimento, la material. Sin embargo, no existe escapatoria a la competición que nuestro sistema ha diseñado. Por ello, la mayoría de los videojuegos se basan en la competición, en la simulación de guerras, de vendedores y vencidos; incluso los deportes –también una aparente tregua recreativa- siguen esta premisa donde todos luchan por la medalla de oro, por la gloria, por el dinero o la fama. La competición es el deporte preferido de los hombres, ligados a la interdependencia pero buscando siempre separarse, diferenciarse, tener más, ser mejores.
Hay un juego para ordenador, mejor dicho, un “metaverso” en línea, que consiste en crear un avatar o una segunda vida (“Second Life” se llama, inspirado –por cierto- en una novela de Neal Stephenson: “Snow Crash”) desarrollándose en un mundo virtual, y que ha supuesto un ejemplo claro del anhelo humano de suspirar ante el tedio vital, en busca de la llamada por B. Russell: “vida individual”. Este filósofo nos recuerda que por encima de todo “deseamos una vida feliz, vigorosa y creadora”. La literatura es buena prueba de los intentos virtuales por ofrecer al mundo una realidad interior, paralela, en la que reina el goce estético, el ritmo del espíritu o la libertad metafórica que las palabras inventan y sueñan. Internet está funcionando en muchos sentidos como una realidad paralela, soñada por todos en interacción constante, superada día a día por la inventiva humana: “dando a una sombra cuerpo consistente”, como valorase Dante -en boca de Estacio- el arte de Virgilio, en su “Divina Comedia” (Purg. XXI. 136). Pero la vida primera es contundente, necesaria, presente; y la ciudad es la madriguera de los soñadores que salen y encienden el ordenador buscando mirar más allá de la caverna, acaso percibiendo un mundo ante ellos mejor que el que ofrece un tren que levita para llevarte a una oficina durante ocho horas al día y que te devuelve a un apartamento mínimo –al contrario que los puentes o las altas torres que disfrazan la tristeza urbana, simulando grandeza y mejor vida- con el famélico fin a las espaldas de dormir, comer y esperar a Godot tumbados frente a la tele. Y entonces aparece una puerta abierta, quizá una mejor vida, aunque sea virtual, que la que puede ofrecer la ciudad. Y el sueño comienza de nuevo, al abrir el libro, como en “La historia interminable”, con la esperanza de vencer a la Nada.
Diario La Verdad, 23/05/2010