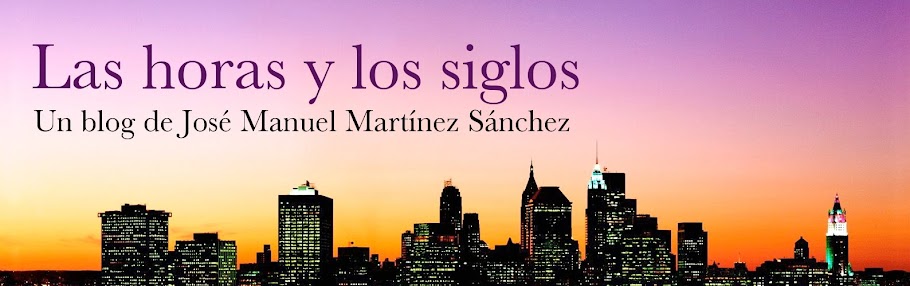Ante la pregunta de la felicidad, de su posibilidad utópica, de esa utopía individual que cada ser humano interroga con la esperanza de hallarla realizable, cabe preguntarse también, como punto de partida, el problema de la infelicidad del hombre moderno cuando ha cubierto sus necesidades básicas, en el sentido de Maslow, y su vida se abre a la posibilidad de la autorrealización. Cuando falta algo, cuando se supone que todo se ha conseguido y todavía queda un sabor amargo en la conciencia, una sensación de no estar viviendo plenamente, es cuando alguien experimenta la desolación del vacío interior y el deseo de llenar esas carencias de plenitud. ¿Qué es lo que falla en el sistema de bienestar, si realmente el bienestar sólo se traduce en comodidad material? En los países pobres ni siquiera cabe esa pregunta y eso hace aún más responsables de su propia felicidad a aquellos que lo tienen todo pero que les falta lo más esencial: un espíritu lleno. Esa es la gran paradoja de Occidente, su gran galimatías, el haber hallado riqueza exterior en la más absoluta pobreza interior, moral y espiritual (los filósofos son ya reliquias o científicos de la escritura hermética), y el no saber cómo reparar esta situación. Ese estado de calma interior que los griegos llamaron ‘ataraxia’ parece ser la mayor utopía de nuestro tiempo, a no ser que lo encuadremos en otro paquete del bienestar que el consumo sabe garantizar: balnearios, spas, lujosos cruceros por el Caribe o un amanecer en Ibiza escuchando ‘chill out’. Y, es que, en estos tiempos, el paraíso sólo puede comprarse en las agencias de viaje. Excepto ciertos días, pagados bien caros, la mayor parte del tiempo las personas deambulan tristes por la calle, preocupadas y entre prisas torrenciales, mirando el reloj a cada paso, incluso si tienen tiempo suficiente ya es una costumbre pensar que se llega tarde, aunque sea a ninguna parte. Quizá no se puede aceptar tampoco que nos sobre tiempo, que haya momentos para no hacer nada, porque no se sabe qué hacer con ellos. Es en esos momentos cuando muchas personas descubren que no son felices, que no saben qué están haciendo con su tiempo, su vida y sus esperanzas. Buscaban la felicidad en un espejismo, en un hambre siempre insatisfecha, como un Saturno que termina devorando a sus hijos. Se ha perdido el control de la naturaleza, la sociedad se ha convertido en invasora de lo natural, de la vida real, y todo se ha fundamentado en la explotación insaciable en busca de un paraíso prefabricado.
La virtud que reivindicaron los estoicos, buscando vivir de acuerdo a la naturaleza (vivere secundum naturam), como también propuso Emerson, era simplemente decir al hombre que recuperara su cordura y mirara de frente a su mundo, a la vida. Para Boecio la felicidad consiste “en un estado, perfecto por la reunión de todos los bienes” teniendo en cuenta que “el error los desvía haciéndoles buscar bienes falsos y aparentes”. Es cuestión, por tanto, consabida, el desvarío humano en busca de su propio bien, pues no es otra cosa la felicidad, el vivir conforme al propio bien. Eso es la virtud, acertar en el uso del bien adecuado. Todo propósito ético anhela ese acierto. Y, sobre todo, que salga de sí mismo, de forma ‘natural’. Eso es vivir conforme a la naturaleza, a su virtud. Así, el hombre, siguiendo a Spinoza, puede “conservar su ser”, saber que es él mismo quien vive y hace de acuerdo a su ser, que es, en definitiva, lo que desea ser y lo que tiene que ser. La utopía individual, que no sólo busca el bien propio sino el común, pero que sabe que todo ha de partir de uno mismo y ser uno muestra o ejemplo de una verdad representada en el individuo, convendría como principio de toda felicidad social, pues no puede hacerse teoría de aquello que en su práctica resulta lo contrario (comunismo). Primero está el individuo, que sea íntegro por sí mismo. Los griegos llamaron ‘héroes’ a este tipo de hombres, pero no hace falta irse tan alto, pues de héroes y de superhombres de Nietzsche también algunos buscaron la praxis y salió lo más horrible (nazismo). No es necesario el héroe, sino únicamente alguien que aspire al bien y sepa lo que el bien es, pues seguramente el hallazgo de esa búsqueda sea la felicidad.
El hombre siempre irá al encuentro de la felicidad, es su naturaleza, así se desenvuelve su peregrinaje vital, con acierto o infortunio, anda siempre en ese camino. Como todo lo natural, pues de eso estamos hechos, las aguas terminan por volver a su cauce. Las tristezas de hoy posiblemente sean las alegrías de mañana, en esa historia de la evolución donde parece que a paso de hormigas vamos aprendiendo ciertas cosas y olvidando otras muchas. Ya sólo nos conformamos, aunque Fidel Castro no está tan seguro de que sea así, con que no se vuelva a repetir lo de Hiroshima y Nagasaki, ni cosas parecidas. Es, por tanto, una necesidad la felicidad, un imperativo, no sea que de tanta infelicidad todo esto termine en una gran tragedia nuclear, acaso por aburrimiento de los que creen que ya lo tienen todo.
Diario La Verdad, 29/08/2010