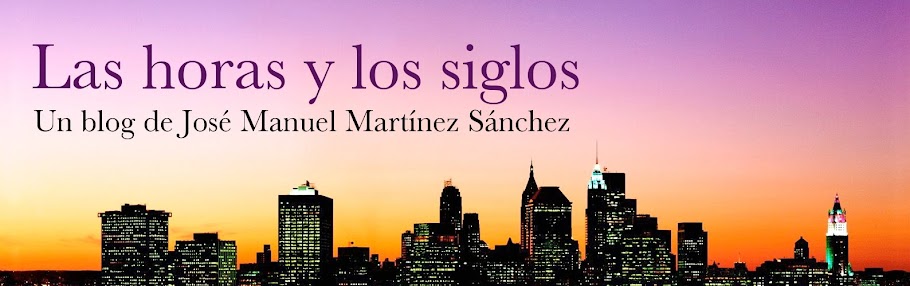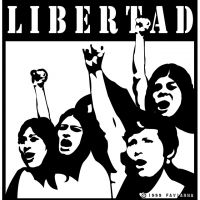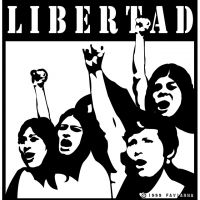
La Historia nos sobrepasa, en sus sentidos y en sus sinsentidos. Un cambio de rumbo en la filosofía o en la ciencia, en definitiva, en las teorías del conocimiento, atestigua el progreso intelectual, que a través de un individuo, se confirma como la superación del propio ser contemporáneo. La ‘Teoría de la relatividad’ de Einstein marca un antes y después, no sólo en la ciencia sino en nuestra manera de concebir el mundo, por tanto, el progreso individual cristaliza, deviene, en progreso humano universal.
Pero también están los sinsentidos, que individualizados, por ejemplo en la figura de Hitler, se expanden por todo un pueblo y lo significan en tanto que neutralizan su valor individual para globalizarlo en un pensamiento único totalitario: no fue solamente Hitler quien asesinó a seis millones de personas sino todo un pueblo que, en su mayor parte, creía en lo que hacía, incluso con más vehemencia que el propio ‘führer’ o guía. O en el caso del otro gran asesino de la Historia, Stalin, el argumento fue parecido, responsable de otros tantos muchos millones más, llevó a un pueblo a la demencia bajo el lema comunista. Los sinsentidos pertenecen al hombre como los sentidos, la libertad, la conciencia al menos de ella, de todo un pueblo, fundada con la Revolución Francesa, abre las puertas del bien y del mal hasta extremos insospechados.
La esencia misma de la ciencia, como apuntaría Feyerabend, es esencialmente anarquista, por eso Galileo se toparía con la Iglesia, como Copérnico, Darwin y muchos otros. La ciencia descubre lo que está ahí e inventa lo que puede estar ahí, dotada de un impulso reformador a medida que nuestra capacidad de conocer se amplía. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, (Juan 8:32).
El impulso inconformista ha generado nuestra conciencia de libertad y, en relación causa-efecto, la conciencia de libertad ha ido regenerado los impulsos inconformistas del hombre. El ser humano se ha dado a sí mismo la medida de su libertad, inconsciente de ello, la masa dominada se domina así misma en su organización social, libre e impuesta al mismo tiempo. Pero el deseo de adquirir libertades gana al deseo de imponerse las cadenas. Ya lo escribió Chaucer: “Prohibidnos algo, y lo desearemos”.
Sin embargo las cadenas a veces han sido auto-impuestas. “¡Vivan las caenas!”, reclamaba una parte del pueblo español en 1814 pidiendo la vuelta del absolutista Fernando VII. El miedo a la libertad, parafraseando a Erich Frömm, simboliza el problema radical al que el hombre moderno se enfrenta, que necesita no verse subordinado por el propio sistema, que bajo el sistema democrático asegura esa realidad utópica de la libertad individual materializada en su consecuencia más significativa: el derecho a votar, y por tanto, a elegir, por sí mismo, su destino histórico. No obstante observamos que la participación activa del hombre no es real, sino una entelequia, un “abuso de la estadística”. La soledad y el sentimiento de impotencia, a veces inconsciente, otras consciente (como en el caso del intelectual o de quien, simplemente piense críticamente sobre sí mismo y su mundo) que subyace en el individuo bajo estos cauces contradictorios de la libertad humana, que trata de fijarse en parámetros sociales globales, sea, posiblemente, el emblema de nuestra posmodernidad, que fija figuras sin rostro, multitudes donde la identidad no existe, oculta bajo la masa: única identidad elegida para que decida.
Son muchas las libertades que se nos otorgan (de expresión, de prensa, de derecho, de religión…) y muchas las que se nos imponen. “Como tengo libertad tengo la obligación de hacer algo, siempre que entre dentro de lo permitido y consensuado por el sistema.”, me diré a mi mismo. La libertad pactada es una obligación, en la televisión todos opinan, porque son libres para ello, porque disfrutan de ese derecho legítimo que les hace ser individuos, aunque, en la mayoría de los casos, esas opiniones solamente respondan a modelos repetitivos del discurso oral culturalmente aprendido. La televisión proyecta la falsa imagen de la libertad.
El problema viene desde el principio del verbo, desde que el hombre bíblico es arrojado al libre albedrío. La libertad es una responsabilidad ética y moral del individuo de la que difícilmente puede escapar, aunque quiera. El intelectual se constituye en un proceso de responsabilidades frente a la opinión pública. Zola dirá “Yo acuso” pues, como antes diría Schiller, la esencia del hombre es ser libre, y no sólo para crear, “arte por el arte”, sino como obligación moral. El hombre, formante de la multitud, tiene la capacidad de gritar ante la angustia que le produce su destino histórico. Sólo hemos de observar la pintura de Munch para comprender que el hombre se cansa a veces de ser hombre.
Sartre no recogió su Premio Nobel porque estaba, equivocado o no, comprometido con su ideas, prefijadas por la responsabilidad intelectual de la que se hizo cargo, aceptando la opción del hombre libre que no teme a su libertad.
Podemos decir, por tanto, que somos libres, o podemos decir que somos esclavos: que nuestra capacidad de elegir es abstracta y vaga, como lo es nuestra capacidad histórica de vencer el miedo a la libertad.