No deja de ser llamativo que el
tratado de lógica más brillante hasta hoy escrito (me refiero al famoso
“Tractatus” de Wittgenstein) sea un alegato tanto implícito como explícito acerca
de las limitaciones del pensamiento lógico. El predominio de la razón es tan
fuerte que a pesar de la demostración “racional” de las carencias que arroja
este fenómeno psicológico a la hora de comprender la realidad, seguimos mirando
obtusamente sólo desde este prisma, incapaces de ceder un ápice a lo que hay
más allá del acostumbrado pensar. Pero queramos o no, la realidad nos fuerza a
verla como es, y la mayoría de nosotros no tenemos más remedio que rendirnos
con mayor autenticidad frente a una emoción que frente a un postrer y calculado
pensamiento. El valor de la razón es instrumental, pero no sirve para las cosas
importantes. Darse cuenta de esto es empezar a comprender la vida, que en
muchos casos nos lleva, paradójicamente, a aceptar lo incomprensible.
Comprender que hay cosas que se nos escapan, que la mirada del instinto, el
alma (espiritual, pero también animal, “ánima”, primaria) suele acertar antes
si atinamos a mirarla de frente, sin filtros, en forma de intuición, de
inspiración genuina. Saber la vida, atender a su sabor, más que a
racionalizarlo, es la función del artista, pero también del filósofo o del
científico. El fracaso de la ciencia, lo vemos, por ejemplo, en el avance
tecnológico, que está tomando el efecto boomerang de la contaminación y de la
insostenibilidad que conlleva ese alocado progreso por el progreso sin otra
perspectiva que el consumo voraz que desestima sus consecuencias fatales,
radica en la testaruda mirada cartesiana de negar al corazón a la hora de
emprender el viaje del conocimiento, pues si no lo negásemos tanto nos daríamos
cuenta de que no sólo es la materia lo que nos alimenta. El corazón ha de
servirnos como impulso primario de certezas, esa confianza honda en uno mismo.
Seguro que esto todos lo intuimos, incluso Descartes lo haría, quien nunca dejó
de admitir la intuición como el instrumento clave para la conclusión
verificable de la realidad.
Hemos de volver, por tanto, a lo
poético y a lo mágico, al origen como génesis, al encanto
como canto verdadero de lo que vamos hallando por el camino. No hay otra forma
de avanzar, de descubrir, de aproximarse a lo que somos. Si Freud vaticinó que
somos movidos más por motivaciones inconscientes que otra cosa, algo que Lacan,
ese estructuralista reñido con el deconstructivista Derrida pero que en el
fondo hablaba de lo mismo que él, también remarcó a su modo. Dice Lacan, en
broma, en un famoso seminario, que los psicoanalistas no saben verdaderamente
lo que saben; es decir, que el mismo terapeuta desconoce las razones de la cura
psicológica, de esa transferencia psicoanalítica que se parece sin duda más al
amor que a un indigesto método semiológico de manual. Lo que sucede en el
encuentro entre dos personas, en ese juego de identidades, de papeles, de jerarquías
conceptuales y consentidas, lo desconocen ellos mismos, al igual que uno no
sabe lo que soñará al terminar el día o cómo amanecerá al despertar. La
ciencia, en definitiva, participa del mismo juego, se ha de rendir ante la
evidencia, ha de callar ante lo inexplicable, ha de aceptar lo innegable, la
incertidumbre, la honda ignorancia de esto que nos sostiene y posee, el mundo y
su latido de vida oscilante, las tormentas, las estaciones, la alergia de la
primavera o la turbadora seducción del primer amor. Por eso los poetas cantan,
porque se callan y simplemente suena la música, porque se rinden y surge la
belleza, porque se funden sin remedio con la vida y se refleja la vida en
ellos, como un espejo resonante que nos muestra de la manera más fidedigna y
visceral a nosotros mismos.
Si Wittgenstein, con lógica
innegable, nos dice que todo lo pensable es también posible, ¿por qué no hemos
de creerlo? Si la razón misma nos dice que no sabe razonarse, ¿por qué la
atosigamos tanto? “Pienso, luego sufro”, afirma el psicólogo Giorgio Nardone. Y
lleva, nótese la ironía, mucha razón en ello. ¿Cómo puede seguir la razón a esa
partícula imposible de determinar y que, además, puede estar en dos sitios a la
vez o cambiar de lugar sin una aparente secuencia causal? Dejemos a los físicos
que sigan observando este misterio, que las teorías llenen estanterías inmensas
en las bibliotecas, que el número de
búsquedas y resultados en Google alcance el infinito. Dejemos que la razón
sueñe que descubre la verdad… dejemos que la razón sueñe hasta convertirse en
poesía, en, acaso, razón poética, evocando a María Zambrano. Mientras tanto
aprendamos a valorar esos silencios donde solo hay eso: silencio, claridad,
desnudez, simple luz serena. Aprendamos a fijarnos en el espacio en blanco que
posibilita y contiene las palabras, en ese vacío que permite que algo entre, en
ese cielo indescifrable que acoge con gesto eterno y mudo, a todas las
estrellas. Dejemos que entre la luz; pero apartémonos para ello un poco, como
pedía Diógenes a Alejandro Magno; permitamos que el sol nos visite y quedémonos
atentos y absortos, inocentes, ante ese milagro de cada día que es la luz
proyectando, sin más, la vida.
Diario La Verdad, 01/07/2012
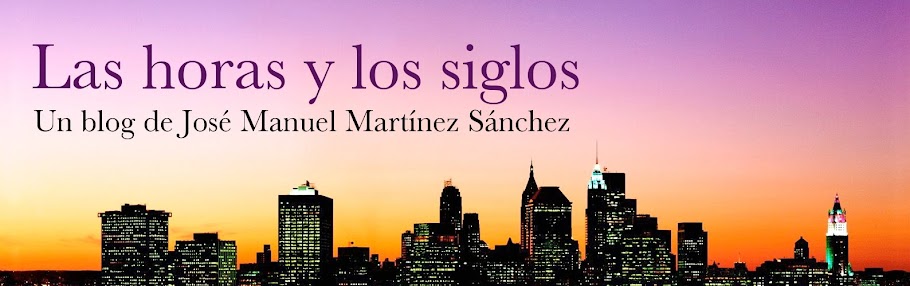

No hay comentarios:
Publicar un comentario