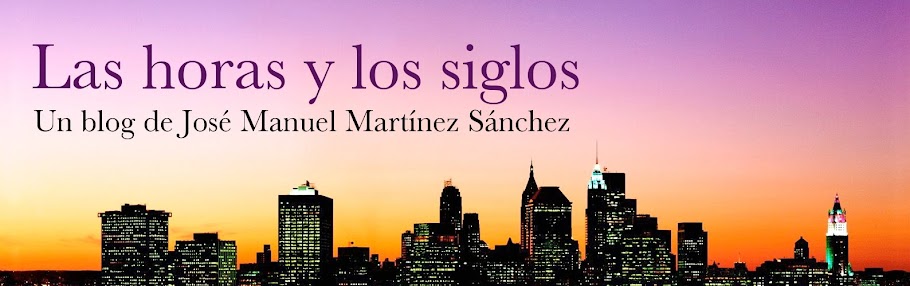No se puede poner en duda que el
futuro de una sociedad depende de la solidez de los cimientos de su educación.
Es ese el punto de partida y será la causa –tal como se haya sembrado- de lo
que hoy, mañana y siempre recojamos. La educación no se circunscribe tan solo a
un ámbito académico sino que supone un período de formación que dura toda la
vida y que consiste en aprender y comprender la vida, a uno mismo y a los
demás. Se enseña lo que se hereda, lo que nos enseñaron, lo que fue legitimado
como digno de transmisión. Una legitimidad que hoy más que nunca estimamos
fraudulenta, contaminada, altamente nociva… Hoy conocemos los frutos. Hay una
gran paradoja en el pensamiento de Occidente: la traición a sus orígenes.
Paradoja porque por una parte encumbramos la filosofía griega y por otra –de
facto- la negamos o no sabemos ponerla en práctica. Platón defendía una
finalidad en la educación muy distinta a la que hoy conocemos. Pensaba que un
gran gobernante sería aquel que hubiera sido instruido en el conocimiento
supremo del Bien. Esta era la finalidad del saber y de toda formación. Hoy en
día no hay lugar para el saber, no interesa. En lugar de transmitir el amor y
la pasión por descubrir, el afán por comprender el mundo, se habla de guiar al
estudiante en su proceso de adquisición de conocimientos que le procuren el
paso al siguiente nivel, y así peldaño tras peldaño, haciendo deberes –en
definitiva- para aprobar. Sin duda que hay y siempre habrá excelentes
profesores que inculquen esa pasión necesaria para realmente ‘vivir’ el proceso
del conocimiento, pero el sistema impide cada vez más que esto suceda. El
sistema, germen del problema, impide la espontaneidad, sacralizando al hombre autómata,
que es modelo –obra a perfeccionar en el proceso educativo- del sistema mismo.
La educación se ha convertido en
el medio para un fin, en lugar de ser el fin en sí mismo. Y de este modo es
promovida. Se estudia lo que más salidas tiene, cuando educarse es entrar -no
salir- en el conocimiento. Existe un gran debate en torno a todas estas
cuestiones. ¿Cuál es la mejor forma de evaluar los conocimientos? ¿El alumno ha
de adaptarse al sistema educativo o el sistema educativo a las necesidades y
cualidades propias del alumno (pues no hay dos individuos iguales)? Si se trata
de educarse para la vida, de desarrollarse uno a través de lo que se ha formado
para crecer día a día con ello, ¿podemos seguir manteniendo una educación que
no está diseñada con el fin de aportar y despertar en el alumno la belleza del
conocimiento sino únicamente como una constante exigencia de esfuerzo,
excelencia y otras palabras políticamente ya desgastadas y anticuadas. ¿Qué
ganamos inculcando la competencia con el prójimo, con el compañero de clase?
¿Cómo superar el conflicto de las diferencias humanas si nos enseñan a luchar
unos contra otros como única fórmula de supervivencia? Si la educación ha de
ser la esencia y raíz de la democracia ¿por qué está basada en un sistema autoritario:
autoridad de los libros, del conocimiento? ¿No está el conocimiento para
rebatirse, ponerse en duda, superarse? ¿Se trata de repetir una y otra vez lo
que otros dijeron o de formular nuevas preguntas, de aprender a pensar, a
crear, en definitiva? Lo que habría de ser un punto de partida (lo que se
supone que ya sabemos) es un destino en la educación actual.
La crítica sería inacabable.
Desde mi punto de vista una educación ideal sería la que enseñara a ser a todos
filósofos, filósofos de la vida. Filósofo –que no experto en filosofía (ese
compendio del pensamiento de otros)- como punto de partida. Esa traición como
paradoja de Occidente a la que nos referíamos consiste en olvidar el camino que
un día quisimos emprender: la búsqueda del sentido. Paradoja que comienza casi
en sus primeros esbozos, con la muerte –condena política- de Sócrates. Siempre
el poder desestima la virtud. El poder, que es movido por el miedo a perder su
fuerza, ha tratado de acallar siempre a todos los verdaderos filósofos, por eso
ha pertenecido siempre a los sofistas, a aquellos entrenados para el dominio:
los políticos. Por todo ello la educación está basada en la autoridad, supone
más un deber incuestionable (implícito y explícito) que un derecho y una
oportunidad para crecer ‘humanamente’ –esencialmente-; es más una imposición
que una posibilidad, formando parte, motivando incluso (y preservando) esa
impostura global que todo lo legitima: el sistema. Escribió Émile Cioran: “El
experimento ‘hombre’ ha fracasado. Se encuentra en un callejón sin salida
mientras que un ‘no-hombre’ es más: una posibilidad”. Sin duda, hoy la
verdadera educación exige una sola tarea: desaprender. Recobrar la inocencia, y
con ello la ilusión y una vocación sincera por el proyecto humano. El fracaso del
experimento ‘hombre’ en verdad no ha de resultar amargo, sino esperanzador; al
pensar en todo lo que tenemos por delante.
Diario La Verdad, 26/02/2012