
Vivimos en un planeta exhausto, al que apenas dejamos que respire, que se reequilibre y trabaje a su ritmo. Estamos en el tiempo de la manipulación masiva de los medios naturales y parece que desestimamos el coste desastroso que todo ello provoca. Un ejemplo de ello es el artificio chino de provocar la lluvia lanzando contra las nubes cartuchos con yoduro de plata para acelerar su condensación. Un ejemplo de muchos que podríamos citar. En las antiguas culturas primitivas se oraba al sol para pedir la lluvia o se realizaban respetuosos rituales para que la madre tierra, protectora de sus hijos, escuchase el llamamiento temeroso y también amoroso que le hacía su pueblo. A esos pueblos, que todavía quedan hoy día, aunque desde Occidente queramos convertirlos en actividad turística, les sonaría descabellado aquello que ocurre en China, esa declaración de guerra al cielo y a las nubes, esa agresiva súplica, propia de la enajenación, que consiste en cargar contra el éter para conseguir humanos propósitos. Muy pronto el hombre jugó a suplantar a Dios, a pensar que con su tecnología usurparía su papel e incluso, que lo perfeccionaría.
Hemos inventado a un Dios tecnológico, creemos que su poder reside en su capacidad de multiplicar el pan y los peces, pero seguramente no era eso lo que los evangelios nos quisieron decir. El hombre ha soñado con suplantar la identidad de un Dios que realmente él ha inventado, ha matado cuando le convenía y ha revivido cuando era necesario. Sin embargo, el poder tecnológico, a pesar de que en sólo setenta años apareció el primer avión (de los hermanos Wright) y el primer vuelo espacial a la Luna, no puede más que cruzarse de brazos o bajar la cabeza ante un fenómeno que sigue teniendo lugar todos los días y que nos iguala a todos los habitantes de este planeta: la muerte. Los sabios griegos nos recomendaban no olvidar nunca la muerte, esa condición carnal que aquí nos ubica, pues no olvidar eso nos hará ser más humanos, humildes, compasivos. El poder tecnológico, efecto de una causa positiva: la inteligencia humana, constituye un reto fundamental relacionado con la canalización de nuestras posibilidades, es decir, en la forma en que desarrollamos esa inmensa capacidad, bien a modo destructivo o constructivo. Hay una frase, dicha por un gran científico, que señala con exactitud esa tendencia tan humana que va contra sí misma, en la manera en que las paradojas siembran el abismo de lo que podría ser más allá de sus límites, me refiero a Newton cuando afirmó que: “Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”. Aquí la paradoja reside en la libre elección que hace el hombre de sus capacidades y en que, aún siendo capaz de saber lo que es bueno para él, hace aquello que le perjudica.
Nunca ese Prometeo, que Shelley reinventó en una apuesta campestre, ha tenido más actualidad que ahora, pues robar el fuego a los dioses viene a ser lo mismo que pegar tiros a las nubes para que llueva. El ritmo de la vida corre más a prisa que la vida misma y hemos dado a la mente el bastón de mando de un mundo que desde el primero de los días apareció ante nuestros ojos para que lo viéramos y sintiéramos en la intimidad de la conciencia, esa que nos hace darnos cuenta de nuestro simple e inocente estar en el mundo. Con eso sólo bastaría, pero no nos conformamos con ello y modificamos cada día la naturaleza con una fuerza inconsciente y autodestructiva incapaz de pararse a pensar las consecuencias de sus actos, o aún conociéndolas, prefiriendo adoptar la hipocresía de mirar para otro lado. Hemos sido espectadores, frente a la pantalla de nuestros televisores, de las consecuencias devastadoras de la energía atómica, de epidemias bacteriológicas que surgen como consecuencia de la manipulación genética de los alimentos, de los fuertes tsunamis y terremotos a su vez –probablemente- efecto de un cambio climático progresivo y considerable… Posiblemente ya queda poco de esa naturaleza virgen que soñaran Kliping o Rousseau, ahora que cualquier alimento que tomamos puede ser una amenaza de cáncer e incluso el aire que respiramos. En el cielo ya no sólo hay nubes sino incontables ondas electromagnéticas irradiando no se sabe qué sobre nuestros cuerpos y mientras tanto la industria de la ‘salud’ especula en los laboratorios sospechosos medicamentos que son bombas contra el cuerpo y que, como en todas las guerras, los daños colaterales no pueden justificar el fin que las promovió.
La era tecnológica no toma pausa ni siquiera para coger impulso y cada día nos despertamos con un hallazgo nuevo, con una fórmula especial que nos hace –dicen- la vida más fácil siempre con la premisa de invitarnos a su consumo voraz. Este Dios que inventamos o que actualizamos para el siglo XXI tiene poco de simpático y se parece más a ese lobo feroz que muestra su sonrisa y que tras ella se esconden sus afilados colmillos amenazantes. No obstante, sabemos que podemos elegir, acaso en la medida que nos toca, dejar de creer en ese Dios tecnológico y mirar de frente a ese otro más humano, a la vez que sagrado y verdadero, que no nos exige el estéril sacrificio de inmolarnos para alcanzarlo.
Diario La Verdad, 3/7/2011
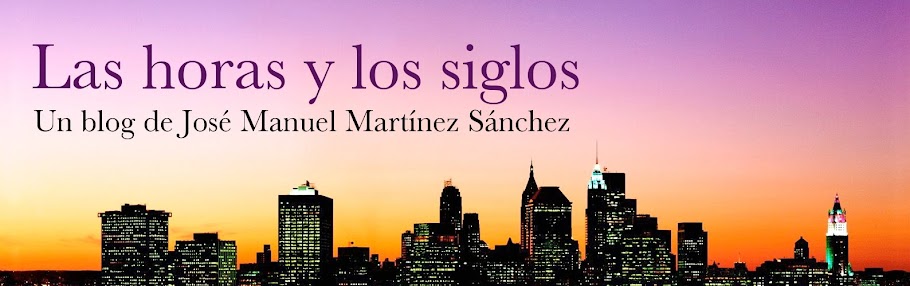
No hay comentarios:
Publicar un comentario