
“Me investigué a mí mismo”, dijo Heráclito hace muchos siglos, cuando no existía el psicoanálisis pero sí la filosofía buscaba mirar en lo más profundo de la realidad con el fin de encontrar razón de ser a las cosas del mundo. Ese sentido último, a pesar de Freud, posiblemente no se ubica en los sueños sino en lo más evidente, allí donde la conciencia en vigilia pone sus ojos testigos y desvela el mundo tal como es, o mejor dicho, tal como ‘le es’. Schopenhauer nos recordó que el conocimiento a través de la inteligencia nos conduce a la realidad, siendo lo contrario la ilusión; y que el conocimiento por la razón nos da la verdad, siendo lo contrario el error (“el pensamiento falso”). Razón que no es sólo pensar, sino intuir la impresión directamente, realizar uso adecuado de los sentidos para acceder a los objetos, cuando la mente puede hacerlo sin estar agitada por sus fantasías y de ahí llegar al pensamiento atento o adecuado, como siguiendo una línea recta y sin torcerse en su trayectoria: desde la fuente prístina de la conciencia. Y Heráclito apunta al centro de la diana: “Malos testigos son para los hombres los ojos y los oídos cuando se tienen almas bárbaras”. Por eso se investigó a sí mismo, para no tergiversarse y no tergiversar -de este modo- la realidad.
Al observar la pantalla del mundo la distorsión es evidente cuando a priori se nos presenta distorsionada, ¿qué hacer entonces, cuando todo parece lo que no es y la razón nos obliga a asumir el error de la realidad? Seguramente, como han hecho o han intentado siempre los filósofos, lo mejor sea describir ese error. La televisión, esa isla en la que el espectador juega a habitar desde un cómodo sofá, a menudo sirve como instrumento de evasión, y los que la hacen sirven en bandeja formas de evasión anestésicas, donde el culto al cuerpo, la promesa de la belleza, el goce material, la invitación al consumo o el comercio de los trapos sucios de los demás se integran en nuestras vidas y llegan a conformar la realidad, creando la necesidad de huir de lo propio para residir en lo ajeno. Se les atribuye –o se atribuyen- la legitimidad de pensar por nosotros y se pasa –sumisamente- a pensar como ellos, a asumirse lo que se ve como identitario. Es la televisión ese espejo cóncavo que muestra las deformidades, la estéril realidad impalpable que nos hace inexistentes de nosotros. “Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas”, dice Max Estrella en “Luces de bohemia” (Valle-Inclán).
Se ha vuelto a poner de moda, como es lógico, al terrible Dorian Gray, aquel que oculta en su belleza exterior a su monstruo interior, que descuida su alma y se entrega a las apariencias, haciendo crecer una bestia que acaba por terminar con él. Es verdugo de sí mismo quien evita mirarse por dentro, investigarse a sí mismo. Entonces el sueño se convierte en realidad, porque nada tiene sentido cuando el testigo de la vida se pone una venda en los ojos. Parece que Inocencio X, tras ser retratado por Velázquez, le dijo al pintor que quizá el retrato le había salido demasiado real. Posiblemente el retratado se espantó al verse a sí mismo en un espejo que el siempre había evitado. Por ello se dice que Velázquez retrató mejor que nadie el alma en un gesto, la realidad en el más concreto detalle de lo real, sin disfrazar nada, sin idealizar lo que no es ideal. Francis Bacon usó finalmente el ‘espejo cóncavo’ para emular el tipo de retrato que espantaría a cualquier Dorian Gray.
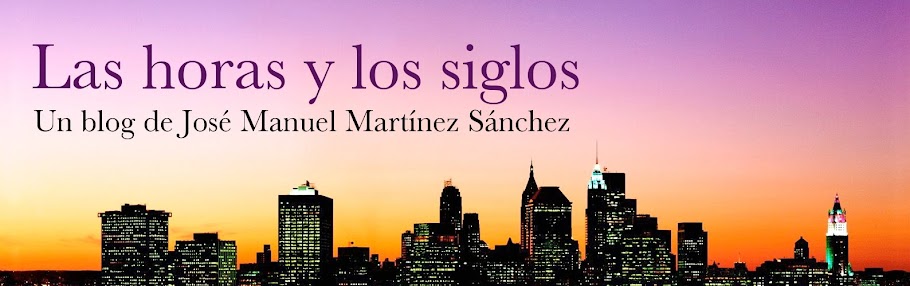
No hay comentarios:
Publicar un comentario