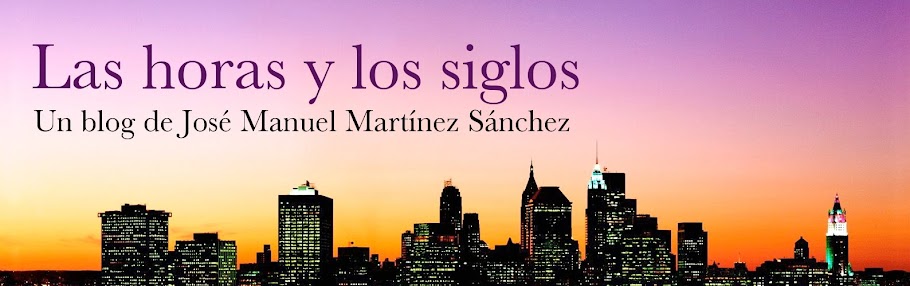No sólo la violencia física es
enemiga de la paz, sino que hay una violencia implícita muy reconocible para
quien sea capaz de observar con cierta objetividad, y difícil de ver para quien
vive completamente sometido a sus mandatos. Me refiero al miedo. Quienes son
víctimas del miedo a menudo son incapaces de darse cuenta de que la mayoría de
sus actos son guiados por esta emoción y que, por consiguiente, cuando uno es
presa de ese estado emocional la expresión de los actos responde a dicho clímax
patológico interior. Hay quien por miedo deja de actuar o quien lucha contra
otros, hay quien se defiende, ataca o simplemente se paraliza.
Se dice que el miedo es un
recurso adaptativo necesario, una emoción básica capaz de protegernos y de
garantizar así nuestra supervivencia. Cuestión muy discutible y discutida. Lo
que sí es cierto es que hoy día esta emoción se ha convertido en un mal social
ampliamente extendido, que otorga al poder una ventaja: dominar a un pueblo
paralizado, atemorizado por unas circunstancias presentes aparentemente
determinantes. Y sabemos que el origen de las revoluciones ha venido de una
superación de ese miedo, de una liberación masiva que ha permitido el cambio,
la recuperación de unos derechos progresivamente usurpados ante el silencio e
indiferencia de un pueblo pasivo por temor a las consecuencias de la acción,
pues, como escribiera Kant: “Quien tiene una vez el poder en las manos no se
dejará prescribir leyes por el pueblo”, ya que supondría renunciar a las leyes
de gobierno y control que el Estado ha dictado. Se crea, de esta manera, un
conflicto, propio de una situación de dominación. El miedo y la pasividad
resultante, en este caso, parecerían ser los mejores medios de supervivencia
para la sociedad gobernada, con el fin de no despertar la ira del Estado,
portador de ejércitos y de armas sin fin, pero, sin duda, a la larga, esta
actitud iría contra sí misma, al negar la posibilidad de su libertad.
La Tribuna de Albacete, 17-07-2013