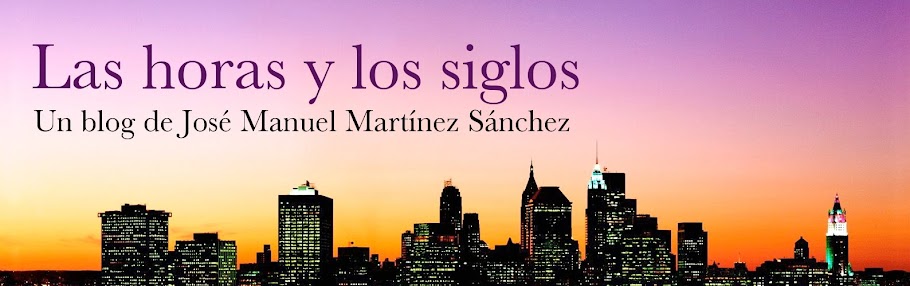La globalización ha logrado que
la mirada del mundo enfoque a un solo punto, el modo de vivir occidental, el
modo del consumo y la producción masiva, tratando de hacer girar a la sociedad
en torno a una economía de mercado que se posiciona como religión y guía de los
destinos humanos. Es el dinero ese ticket que da aliento al alma y el
materialismo en general ordena nuestros destinos acotando la mirada vital y
condicionando una libertad que cada día se ve más limitada y refrenada. Oriente
sigue esos pasos desorientados, China o la India son un buen reflejo de ello,
pero guardan en sus residuos históricos tesoros de sabiduría capaces de
inspirar hoy día a nacientes generaciones. El budismo sigue vivo aún, no como
institución, no porque todavía existan templos y congregaciones de monjes
vistiendo la túnica de Buda, sino porque no ha muerto el espíritu de las
palabras de aquel sabio príncipe que pronto se dio cuenta de las causas del
sufrimiento y decidió poner fin a ellas de una manera espontánea e inteligente,
siguiendo el ejemplo de la naturaleza, de la vida misma en su expresión
original. Del mismo modo Lao Tse nos legó su tratado del sendero y de la virtud
(“Tao Te King”) en el que simplemente daba testimonio del funcionamiento y
fundamento de la existencia humana.
El Tao, a simple vista, parece
difícil de entender, y cuanto más tratamos de pasarlo por la razón y el intelecto posiblemente se haga más ardua su comprensión. Y es que algo que
apunta al vacío no se puede llenar con ideas, algo que apunta a la esencia más
genuina de nosotros no se puede recargar con dogmas o tendenciosas
interpretaciones. El Tao nos recuerda que la vida es un acontecimiento
espontáneo en el que estamos inmersos, plenamente integrados, y es por eso por
lo que tenemos la capacidad de verlo. No podríamos hablar del olor de una rosa
si previamente no acercamos el olfato y nos suspendemos en la inhalación
directa de la fragancia, en la desnuda mirada al sabor de ese instante en que
el aroma emerge hacia el sentido. Ningún manual de botánica tiene la capacidad
de entregarnos ese rosa desnuda y profunda, viva y sincera. Asimismo la vida se
presenta a nuestros ojos cada día y posiblemente hemos perdido esa capacidad tan
nuestra de saborearla. La vida, de igual modo, transcurre y se posa sobre
nuestros cuerpos, como las hojas de otoño, cayendo natural movida por un viento
preciso que da color, forma y textura a todos los instantes. “Insondable,
parece ser el origen de todas las cosas”, leemos en el Tao, y es que, como
huéspedes que somos de la existencia, apenas conocemos la raíz de este
acontecimiento siempre imprevisible que supone el suceder del tiempo. Por
muchas leyes que formulemos siempre hay una que se inscribe sobre el marco de
la puerta de toda sabiduría. Es la ley que nos enfrenta con la incertidumbre,
que nos deslumbra con el misterio, que nos lleva de vuelta a una infancia
eterna de preguntas y enigmas incipientes. Es la ley del no-saber, esa que nos
iguala a la inocencia de la flor, esa que nos entrega la fragancia y que nos
invita con ello a sentir el latido del corazón en el instante mágico en que
tiene lugar el descubrimiento íntimo de una sensación indescriptible, pero
bella por el mero hecho de tener lugar, de poder ser experimentada.
La complejidad de la vida occidental radica en un excesivo distanciamiento de la naturaleza, es decir, de
la verdad natural que nos constituye. Vivimos en un entramado de calles, luces
eléctricas, ruidos de máquinas y vapores contaminados, vivimos inmersos en
horarios frenéticos, en proyectos abismales que nos desligan de nosotros
mismos, en una rueda del tiempo que gira hacia el mañana y que hace imposible
la visión plena del ahora: porque ahora no significa nada si no le sacamos un
partido que nos dure por más tiempo. Y de esta manera vamos perdiendo un tiempo
que, previamente hemos concebido como limitado, un tiempo que hemos trazado
como autopista para un viaje imparable que nos impide detenernos en mitad del
trayecto para, únicamente, mirar el paisaje y descansar en la contemplación
silenciosa de lo que nos ofrece. Hemos, dicho en pocas palabras, inventado el
tiempo para huir de nosotros mismos.
Cuando leemos en el Tao que el
Camino es eterno, inevitablemente hemos de sosegar el ritmo si queremos
adentrarnos en la verdad de esas palabras. Cuando se nos dice que no hay prisa,
que no es necesario moverse para que la vida se mueva, algo en nosotros es
capaz de reconocer que está vivo, que es verdadero y que nos sobrepasa. Esta es
la mirada del Tao, la que sencillamente contempla el paisaje y se detiene con
él, porque ya todo, mágicamente, está en perfecto y perenne movimiento. Así uno
puede empezar a caminar despacio, lleno de profunda confianza, porque sabe que
sus pasos son los mismos que mueven al sol o a las estrellas, y sabe que el
universo no se equivoca en su orden ni se agota si nos detenemos.
Diario La Verdad, 18-11-2012