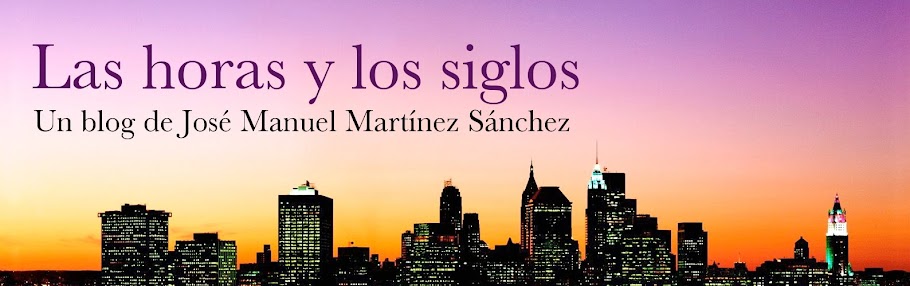“La religión ya no es suficiente”, ha declarado recientemente el Dalai Lama en un breve texto publicado en las redes sociales. La religión ha ocupado durante muchos siglos el trono institucional de la espiritualidad, dirigiendo la mayoría de las veces a sus seguidores por un camino que dista mucho de valores profundos como la libertad o la verdad. Se ha usado la legitimidad sagrada como instrumento de control, a través del temor y la culpa, para evitar que el ser humano encuentre por sí mismo la verdad última que uno solamente puede y tiene el derecho de hallar. Tutelar al individuo en un sendero así, impedirle la libertad -que por nacimiento y por esencia posee- de seguir el único dictado de su conciencia como recurso fundamental, ha supuesto una herida profunda en la dimensión socio-cultural –ética y moral- del espíritu. Afirmar que las escrituras o una persona en concreto es la autoridad por medio de la cual nuestro camino hacia Dios es trazado, ha significado la trampa “espiritual” más difícil de sanar de nuestra historia. Una trampa que implica el deseo de poder y manipulación de una institución, sea cual fuere que se atribuya tal poco humilde tarea de pastoreo.
La espiritualidad afirma básicamente que somos algo más que un cuerpo mortal, que lo que ciertamente somos trasciende esta concepción materialista. Que somos, por encima de todo, espíritu. En general, la religión afirma lo mismo pero yerra en sus medios para realizar tal comprensión. Se equivoca cuando usa una verdad tan sagrada como forma de chantaje que nos obligue a seguir una serie de preceptos o premisas éticas impuestas por necesidad de “salvación”. De esta manera maquiavélica la religión nos guía, como un anticristo, hacia lo que no somos. Si la espiritualidad, haciendo una analogía, representa al corazón; la religión representa a la mente, con sus miedos, dualidades, limitaciones y actitudes egoístas. La primera gran dualidad errónea de la que se parte es la idea del bien y el mal. Idea que lleva implícita la concepción de que Dios representa el bien y que uno se aleja de él hacia el mal cuando no obra de acuerdo a las leyes establecidas del bien. De esta manera el ser humano vive confundido, siempre temeroso de sus acciones, aturdido por una ética que le absuelve o le condena. Para la espiritualidad esta ética no es condicional sino natural; pues ¿qué otra cosa puede revelar el corazón si no siempre el amor?
Es la mente la que divide una verdad que carece de divisiones. Pues la verdad, como Dios, sólo puede ser una. En el corazón la verdad resplandece, lúcida y serena, libre y espontánea. Al obrar siguiendo a la mente se pierde esa espontaneidad, se actúa según lo que nos lleve a conseguir tal o cual cosa. Uno actúa según sus propios intereses, y al final sólo buscará a Dios si le resulta rentable, si ve que le puede dar lo que habitualmente se pide: salud, dinero y amor. Y nos olvidamos así del camino verdadero, el que enseñó, por ejemplo, Jesús, del amor incondicional. De amar a Dios, no por lo que el resultado de este amor nos pueda aportar, sino porque es lo que somos y es el único camino que, hagamos lo que hagamos, en verdad podemos tomar. La espiritualidad proclama que el encuentro certero con Dios sucede cuando nuestra identidad se ha fundido completamente con él. Entonces ya no cabe duda de que todos nuestros actos despliegan su presencia y toda nuestra vida inhala su fragancia. Entonces quedamos desnudos ante nuestra verdadera identidad y ya, como escribió el poeta José Ángel Valente, en su bello poemario “Mandorla”: “No estabas tú, tu cuerpo, estaba / sobrevivida al fin la transparencia”.
La ética del corazón carece de mandatos externos, ella lo sabe y es libre por ello, porque ha conquistado su libertad, porque ya no necesita de una autoridad que le imponga o condicione su viaje particular –y universalmente compartido en el corazón- hacia lo sagrado. Es ahí cuando la libertad –en todas partes- sabe a uno mismo. Es entonces cuando nos encontramos y nos reconocemos en el camino verdadero, cuando comprendemos aliviados y llenos de dicha que la libertad –como dijera Don Quijote- “es uno de los más preciosos dones que los cielos dieron a los hombres”. Los cielos, no las instituciones, no las leyes políticas, no las leyes religiosas. “Pedes in terra ad sidera visus” (“Los pies en la tierra, la mirada en el cielo”). Los pies caminan, el corazón late al mismo ritmo, siguiendo eternas y celestes resonancias. Sólo hay que llevar los ojos allí donde la luz aventura a nuestro paso el orbe infinito de nuestras más profundas aspiraciones.
Diario La Verdad, 23-09-2012