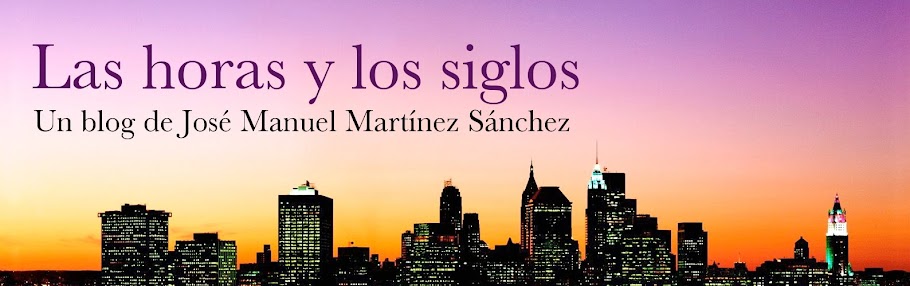La sociedad agoniza, el sistema y
sus estructuras económicas se agotan, los ciudadanos salen a la calle para
manifestar su descontento, para pedir al Estado que deje de comportarse como un
mendigo, para pedirle que responda, que dé la cara por quienes luchan cada día
por sobrevivir en un mundo en el que el poder financiero y las leyes del
mercado se burlan de la democracia y la corrompen sin escrúpulos. Algunos
afirman que el fin del capitalismo está cerca, que este planeta no da para más.
Un cambio de conciencia es necesario si pretendemos que la tierra que nos
cobije nos soporte; un cambio que mira más hacia el interior, donde lo externo
sea solamente un medio y no un fin en sí mismo. Si esto no sucede pronto, el
mundo no podrá soportar la dinámica demente que lo rige. Nunca es suficiente lo
que podemos hacer por cambiar las cosas y, sobre todo, no debemos esperar a que
otros sean los que tomen las decisiones, porque el poder nunca cuenta con
todos, más bien sólo cuenta con él mismo: esto es, con los poderosos.
Quizá, históricamente, vivamos
uno de los momentos más interesantes, pues estamos llegando a un período
crítico que se sale de todos los procesos y fluctuaciones sociales y se divisa
un callejón sin salida cada vez más oscuro y grande, e inminente. No es que el
ser apocalíptico enriquezca en algo la situación, pero sí ayuda a que vayamos
escuchando las alarmas necesarias para ir apreciando cada vez más las
dimensiones del conflicto. Sin ánimo de tremendismo, sino todo lo contrario, de
cálida esperanza, llamamos la atención para remediar antes del ‘sin remedio’,
para reaccionar cuanto antes y aprovechar, incluso, estos momentos en el que el
descontento es masivo, para empezar a soñar el mundo que de verdad querríamos
construir, para intentar tomar las riendas, si cabe un poco, de nuestra ansiada
libertad. Somos un cuerpo destinado a la materia, del polvo vinimos y al polvo
vamos. “Mi amor es mi peso”, dijo San Agustín, y allí se contiene mi voluntad,
mi esperanza, mi verdad. En mi amor, que pesa como un cuerpo hecho de tierra,
humano de ‘humus’, se guardan sueños e ilusiones del alma que antes que todo
es. En mi amor, que un día fue niño e inocente, que quizá no ha dejado de serlo
nunca, aguarda la esperanza de la luz verdadera compartida, parecido al sueño
de Cristo o de los budas de la Tierra Pura, de un mundo mejor. En mi amor, que
en definitiva es el de todos, que es de lo que estamos hechos cada uno de los
seres, duerme -esperando despertar- la conciencia de días venideros que arrojen
un hálito de renovados fulgores.
La utopía no es un proyecto, no
es una nueva estructura, no es un plan consistente y perfecto… la verdadera
utopía parte de la confianza en la fuerza espontánea del compartir humano, se
basa en una actitud más que en un modelo de algo concreto. Una actitud interior
que posibilite el común florecimiento, una actitud interior que no es dictada
por religiones o sistemas políticos. Aunque algunos fenómenos sociales como el
cristianismo o comunismo lo intentaron, ese espíritu nace del individuo libre.
Todo sistema que busque someter a los individuos, incluso defendiendo las ideas
más nobles, esconden seguramente un turbulento plan dentro de sí. Todo sistema
que no se renueva con el aliento de quienes lo conforman, muere de
estancamiento e inutilidad. La educación, al tiempo, esa esperanza en quienes
nos han de relevar, no es hoy el caldo de cultivo apropiado sino todo lo
contrario. Hemos creado un sistema educativo basado en introducir datos, en vez
de en ayudar a que uno saque lo mejor de sí. Metemos y metemos información y
ocultamos el tesoro que ya hay dentro de cada uno, su creatividad,
inteligencia, capacidades naturales, artísticas, ingenio… Vivimos en un mundo
basado en la técnica que ha apartado el corazón y que sufre sin saberlo la sed
de su pobreza espiritual, sumida en el lodo material que no deja ver el bosque
claro de lo que somos. Sólo hasta que el ser humano no asuma completamente su
naturaleza espiritual como lo que le conforma, naturaleza que iguala a todos
los seres (y no separa en religiones, dogmas, territorios, culturas…) no podrá
éste avanzar en la conquista de su libertad. La única alternativa entusiasta al
capitalismo –si ha de llegar su fin- sostengo que ha de ser este humanismo
espiritual evocado, esta constatación objetiva –en definitiva- de que somos
algo más que un objeto animado, motivado y manipulado para el consumo. Una vez
nos hagamos conscientes de quiénes somos realmente y para lo que estamos
diseñados –la conquista de nuestra dignidad, libertad, espiritualidad- ya todo
sueño será –simplemente, felizmente- una realidad compartida y convenida.
Diario La Verdad, 22-07-2012