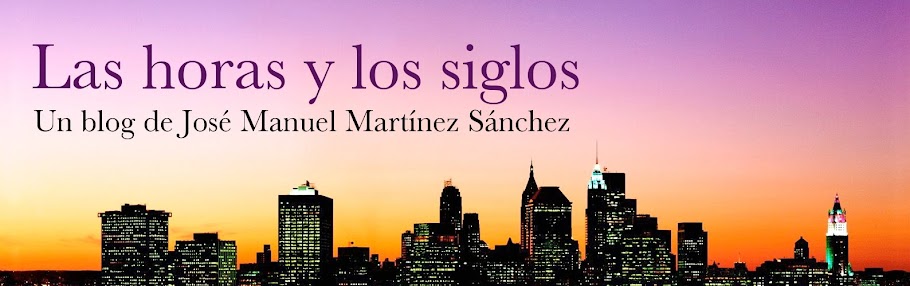A pesar de toda la complejidad que nuestro mundo moderno y mediático comprende, más caracterizado por la confusión que por la claridad de ideas y perspectivas, nunca está de más abordar la cuestión de la felicidad, continuamente pensada y repensada a lo largo de los siglos. Y es que el pensamiento no se queda mudo cuando encuentra la voz que le refiere ese concepto acaso ilusorio, que es la felicidad. Ya dijo Aristóteles que sólo puede aspirar a ser feliz el filósofo, o lo que es lo mismo, aquel que se preocupa por las cuestiones de la vida, que no mira con indiferencia las preguntas y misterios con que este vivir nos deleita día a día. No son pocas las preguntas que el pensamiento se hace en busca de tal enigma primigenio que consiste en la posibilidad de ser feliz y a menudo vamos errando en la búsqueda yendo de un sitio tras otro sospechando rincones de felicidad que no son más que otro insulso objeto de consumo que como la manzana del Edén, sólo es capaz de condenarnos mediante su atractiva tentación a un fugaz entusiasmo y desaliento postrero.
Si pensamos que la felicidad es la consecución del mero placer, de un hedonismo hueco que devora lo inmediato, posiblemente la apatía -de la que los estoicos nos hablaron- llegue de repente mostrándonos que aquel acto de voluntad acometido se ha tropezado bruscamente frente al fraude latente de la modernidad: gozar de la nada como si fuera todo. Pero el desengaño no tarda en aparecer, pues aquello que no alimenta el alma, engorda el fracaso. El apetito, el deseo, es el motor sin freno que mueve un mundo altamente indigesto en su superficie. Hay un tipo de apetito, natural, que va hacia la consecución de un bien que perfecciona lo que uno es, esto es, un motivo para la acción que encamina al espíritu hacia la escucha de sí mismo, hacia su enriquecimiento y equilibrio interior. Si bien todo deseo nace de una carencia, de un desequilibrio interior (‘neurosis’, dirá Freud), acaso el movimiento del deseo se bifurca en dos vertientes bien distintas respecto del deseante: volver a su equilibrio, o bien, su polo opuesto, sembrar más desequilibrio, alejarlo de su naturalidad.
Ese es, en mi opinión, el paso culminante que siembra, dirían los existencialistas, nuestro destino: las consecuencias del acto que elegimos llevar a cabo como resultado de la inclinación de nuestro deseo. En este terreno, la moral o la ética juegan un papel determinante, lo que uno entiende que está bien o mal o lo que nuestra cultura, religión o sistema socio-político nos ha inculcado e insertado en la memoria colectiva como bueno o malo (y no hay nada más relativo y borroso que la moral, pensó Nietzsche). Para los budistas la cuestión no plantea más problemas de los que queremos plantear, pues siempre el término medio, el no ir hacia un extremo u otro e incluso el no sentir el deseo como nuestro sino como algo insustancial propio del ego pero con lo que no hemos de identificarnos, rápidamente nos libera del problema, al menos en la teoría, ya que en la práctica la cuestión es bien distinta. Si uno desea la felicidad, diría un maestro budista, está condenado a no encontrarla nunca, pues no es el problema germinal el objeto de deseo sino el desear mismo. Por eso dijimos al principio que el filósofo es el más indicado para alcanzar esa noble disposición del ánimo, pues ha indagado, a través de su experiencia y meditaciones, una cuestión que de tanto darle vueltas, se ha inmunizado de ella, de su hechizo hipnótico, logrando verla con la distancia necesaria para no ser engullido por las aguas revueltas del placer transitorio disfrazado de un eterno esplendor cuya luz es tan artificial como las que iluminan de verde las fachadas a última hora de El Corte Inglés, quedando apagadas a altas horas de la madrugada, cuando ya nadie pasa por allí y la felicidad queda evaporada hasta el día siguiente.
Exista o no la felicidad, hay abstracciones que conviene llenar de contenido mirando hacia dentro y no hacia fuera, empezando a comprender eso mismo, que no es la palabra la que ha de movernos sino lo que ella contenga, que nadie puede darnos aquello que vinimos a construir y a descubrir nosotros y que sólo nosotros tenemos la llave que nos muestra lo que tras la puerta se esconde. La felicidad es un secreto que sólo en el silencio se nos revela, en el silencio que -tras el tumulto- hace resonar la voz de la verdad: esa que siempre conocimos porque era con nosotros. A pesar de todo, no hay nadie que no busque, errada o acertadamente, esa felicidad que brilla en el horizonte de toda esperanza humana. Y, sin duda, los pasos que en la vida demos hacia ella, serán los que nos muestren si verdaderamente existía o no esa palabra: ‘felicidad’.