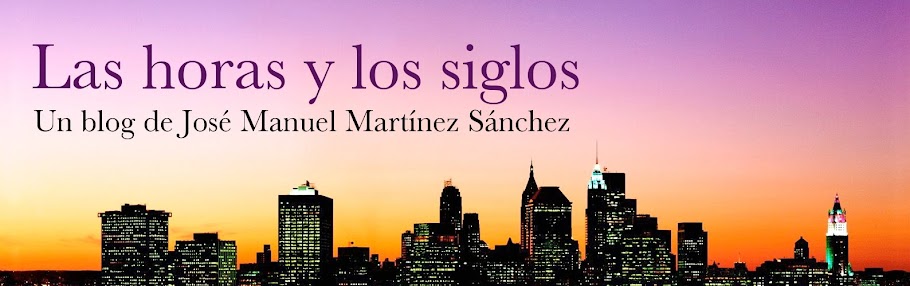Atreverse a ser uno mismo es el principio de la libertad. Allí donde haya un sentimiento de silencio impuesto, pervive el fracaso de la armonía y la paz. Un sistema totalitario es el claro ejemplo social de este desequilibrio entre el individuo y su mundo externo, entre su potencial creativo y su posibilidad de proyección. La cultura se anquilosa y deteriora, como una flor privada de luz. El progreso social –que no equivale a decir tecnológico- deja de responder a la llamada interior de los individuos, que ven mutilado su anhelo de libertad con la aceptación resignada de una hueca cotidianeidad lineal. El individuo dejar de ser tal y lo auténtico en él corre el peligro de marchitarse o de nunca nacer, al no existir un contexto que alimente el crecimiento de su semilla interior de libertad. En las situaciones de totalitarismo político ha habido –y aún lo vemos- individuos valientes, capaces de atreverse a enunciar la proclama de sus derechos humanos. Entonces, el citado progreso se encauza de nuevo hacia un avance óptimo, saludable, que es aquel que procura para todos el desarrollo de acuerdo a su naturaleza original y libre. Nadie puede dictar a otro ni un ápice en el sentido del conocimiento y la realización propias, pues es allí donde está la sensación de ser, de existir, y el mundo se pone a disposición de esa sensación íntima para explorar la verdad que subyace en ella. Aristóteles nos animó a la contemplación como consecución de la sabiduría, al igual que tantos otros sabios de oriente y occidente. En el impulso totalitario, el afán de imponer a otros un pensamiento único, la verdad pierde su brillo y se convierte en mentira, al igual que un sueño que -como declaró George Steiner del sueño marxista- no tarda en volverse una pesadilla. ¿Y qué hacer ante la imposición mutiladora, enemiga de la libertad?
Recordemos aquel proverbio que nos invita a ser “como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere”. O, como expuso el propio Gandhi: “Dondequiera que nos enfrentemos a un oponente, debemos conquistarlo con el amor”. El amor siempre deja su fragancia allá por donde se extienda. Todo acto realizado con amor resulta un bien por sí mismo, ennoblece al espíritu, lo contagia de armonía, trasforma cualquier acción en ejecución de un arte, en creatividad máxima. Morihei Ueshiba, el padre del Aikido, un arte marcial japonés, recomendaba alimentar interiormente la paz para convertir el movimiento corporal en plena espontaneidad artística, en compasivo acto de amor capaz de aquietar al oponente pacificándolo, sin dañarle. Entonces la libertad también se gana por sí misma, porque el espíritu ha dado lo mejor de sí aún cuando otros buscasen herirlo. De este modo, no puede haber muerte o dolor alguno, porque se ha ganado todo: ha brotado lo mejor que el hombre guardaba en su interior. Ese fue el ejemplar mensaje que podemos tomar de Jesucristo, quien salvó a todos los mortales, no con su dolor, sino con su infinito amor. De esta manera nos dejó el perfume para la eterna conciliación, como el sándalo. Como Gandhi, como todos los hombres que pusieron su otra mejilla como respuesta de amor para desvanecer el odio del corazón semejante.