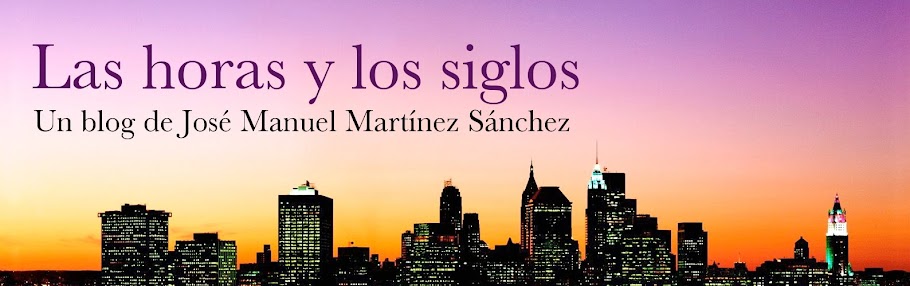Vio Shakespeare, a través de Hamlet, al hombre en su acción parecido a un ángel y en su entendimiento parecido a un dios. La concepción del hombre ha sufrido variaciones muy considerables en el tiempo, llevándonos de su heroica libertad a su esclavitud inerme, de su infinita posibilidad a una realidad sumisa y anegada. La libertad ha sido de unos pocos, muchos la han soñado, se ha soñado para muchos y todavía hoy continua ese sueño sin fronteras que evoca designios universales para fijar un nuevo conocer que a la totalidad conciba y le regale cobijo y dignidad. Giordano Bruno pensó lo infinito en términos positivos -al contrario que sus antepasados, incluidos los griegos- cambiando de verse como algo inescrutable a otra cosa muy distinta, totalmente accesible, que abre las puertas de la libertad, que llena el alma humana de posibilidades, de potencia creativa. La naturaleza se interpreta en estos términos, Copérnico o Galileo ascienden por ese camino, la razón matemática busca a Dios, desea expresar su infinitud, se sueña ese logro que el hombre -centro y punto de partida de su destino- entiende que puede vislumbrar. Así Pico della Mirandola le dirá al primer hombre: “No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, ¡oh Adán!, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección”. El hombre como un dios puede crearse a sí mismo, crear su realidad, elegir acorde a su infinita virtud, llena de todo y digna de ello.
El hombre descubre que su razón también es un instrumento para transitar lo aparentemente irracional, para darle luz, acceder a ello y conocerlo finalmente. Escribió Ernst Cassirer, refiriéndose a este nuevo nacimiento del pensar humano: “La razón matemática es la llave para una comprensión, verdadera del orden cósmico y del orden moral”. A través de este paradigma se logra una evolución considerable, un hallazgo que había de asumirse más tarde o temprano, una trascendencia necesaria para comprender al sujeto que da luz a las cosas que antes parecían sombras que sujetaban su realidad. El oculto Hermes Trismegisto o su Asclepios resurgen como huella necesaria de esa búsqueda innata que el hombre ejerce sobre sí. Pico della Mirandola concluye que: “Nada hay grande en la tierra si no es el hombre y nada grande en el hombre fuera de su mente y de su alma: si te elevas hasta ellos, te elevarás hacia el cielo”. Por eso, llamamos a ese tiempo humanismo, no podría ser otro el título que diera nombre a esta identidad nueva que había de ser la entrada al templo del libre entendimiento humano de la Europa moderna. Un camino que los griegos iniciaron y que siglos más tarde supondrá el espectacular renacer de Occidente.
Los humanistas tampoco olvidaron la humildad que debía acometer empresa tan grande. Una consecuente y necesaria mirada ante el absoluto que se presiente en el que no puede dejar de sentirse pequeño, una certidumbre sensata que todo hombre que se sueñe dios ha de tener como principio de responsabilidad con su tarea. Un amor a la vida que comienza por el respeto hacia lo que su maravilla representa. Es muy posible que no ocurra lo mismo en nuestros tiempos. ¿No fue el siglo XX una historia de la soberbia del ser humano que se consideró dios pero olvidó la responsabilidad que tal consideración disponía? ¿No es el siglo XXI otro efecto –casi imperceptible, según los ojos que lo miren- de tantas causas egocéntricas del hombre dominador y despiadado que utilizó su poder para destruir o esclavizar a su especie? Mucho de eso ha habido, no sólo en los dos últimos siglos sino en la historia de los siglos precedentes. Los optimistas, como Ortega, no olvidan sin embargo el siempre creativo impulso vital que posibilita que la historia siga su curso a pesar de los pesares, anécdotas al fin de una historia que crece y crece tanto en número como en obras de belleza. Pero no hay duda de que los pesares son demasiados y no merecen olvidarse, no como ejercicio de memoria masoquista, sino para no volver a caer en los mismos errores. Uno de ellos, sin duda, ha sido la vanidad, la ausencia de humildad, el ansia del dominio cueste lo que cueste. Por ello, el ejemplo de esos hombres renacentistas que amaron el infinito y velaron por él –y que sufrieron las represalias del poder, siempre ortodoxo y fiel a sus propios intereses- debería ocupar un hueco en nuestra memoria olvidadiza, tanto por gusto estético e intelectual como ético. Pensaron por sí mismos, escucharon a su conciencia y trabajaron por el hombre, objeto de su devoción como sujeto digno –imagen y semejanza- de su Dios. Una muestra de esa humildad consecuente la encontramos –por ejemplo- en Galileo, cuando afirmó: “Confieso libremente, como siempre he hecho, que me considero inválido y casi ciego para penetrar los secretos de las naturaleza, aunque muy deseoso de alcanzar algún pequeño conocimiento de ellos”. Es, a partir de ahí, desde esa humildad que es amor responsable, cuando entendemos esa poética de la potencia del hombre que Campanella cantó así: “Piensa, hombre, piensa, alégrate y alaba / a la altísima Razón Primera; obsérvala, / para que te sirva toda su obra, / con ella te una a fe bella y pura / y que tu canto de ella se eleve a la máxima altura”. Y así cantaron, buscando el conocimiento, y se elevaron, en la tierra y más allá de ella, hacia el destino más alto que el libre pensar ofrenda.
Diario La Verdad, 25/10/2009