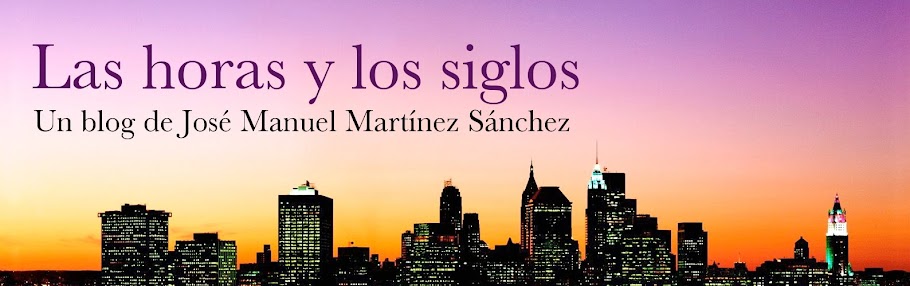No hay conocimiento más genuino
que el que nos brinda la propia experiencia, y el resultado de este
conocimiento es lo que llamamos sabiduría. Recordando aquella máxima de
Quintiliano en la que decía que “es la ciencia la que crea la dificultad”,
hemos de preguntarnos hasta qué punto se ha sustituido el conocimiento
humanista, el que aboga por la creación de ideas, por otro de laboratorio o de
estadística que relega el desarrollo de nuevos paradigmas por la religión de
los datos y los números exactos. Sin embargo, esa ciencia que se denomina
“exacta” se sorprende cada día ante la imprevisibilidad de la realidad y se da
cuenta de que el conocimiento de ésta precisa de nuevos modelos de investigación
más allá de lo cuantitativo, pues todo lo que consideramos medible no se puede
aplicar a lo que no lo es: como son las emociones, el comportamiento e incluso
la materia. ¿O acaso podemos cuantificar objetivamente –una a una- las neuronas
y demás células que recorren nuestro cuerpo más allá de una mera ecuación teórica? Al
igual que una religión que asume dogmas anticuados en los que la sociedad
actual ya no se reconoce, así la ciencia y su dogmática visión del mundo se
está quedando obsoleta al no integrar en su investigaciones esas variables que
simplemente descarta, cuando son, digamos, lo más importante del fenómeno.
Esa ciencia que crea la dificultad es aquella que no se actualiza con
los cambios presentes, siempre en proceso. Cuando se asumen dogmas y leyes
mecánicas que aplicamos metodológicamente por decreto, olvidando mirar en
fenómeno en sí, nos estamos poniendo una venda en los ojos, la venda de los
prejuicios científicos, la venda de lo aceptado por comunidades académicas que
exigen adaptar todo estudio a sus requerimientos limitados de elaboración
científica. Pero, ¿por cuánto tiempo seguiremos observando el vasto universo
desde unos viejos prismáticos? Y este no es un problema que sólo concierna a la
comunidad científica –esto es, la que se desarrolla en las universidades y en
institutos financiados por grandes empresas con intereses particulares, como
las farmacéuticas- sino que se da también en la religión o incluso en la
política. Pues la cuestión a la que nos referimos tiene que ver con la mentalidad,
con la forma en la que interpretamos y concebimos el mundo. Y un cambio de
mentalidad pasa primero por poner en duda esos viejos valores que asumimos como
verdades intocables.
Parece que nuestras viejas ideas son un tesoro que hay que
defender para no perder la identidad. Pero nos olvidamos de los efectos
secundarios, de esas variables que apartamos. Y nos olvidamos también de que
una identidad cerrada al cambio ralentiza y deteriora nuestra capacidad de
evolución y adaptación. Quizá esta crisis económica y de valores sea el espejo
de ello, la evidencia de la dificultad de una sociedad para adaptarse al
cambio. Y es que un grupo –o civilización- que se guíe por valores
individualistas remará siempre a contracorriente de la evolución colectiva. Los
intereses del mercado no son los intereses de todos, y una verdadera democracia
necesita asegurar que el pueblo navegue a buen puerto sin ir dejando a flote a
sus tripulantes. No hay ciencia que conozca el futuro, pero sí sentido común
que sabe que hay un presente que puede ser mejorado, que debe ser más
solidario, más humano y más abierto al cambio.
La Tribuna de Albacete, 20-11-2013