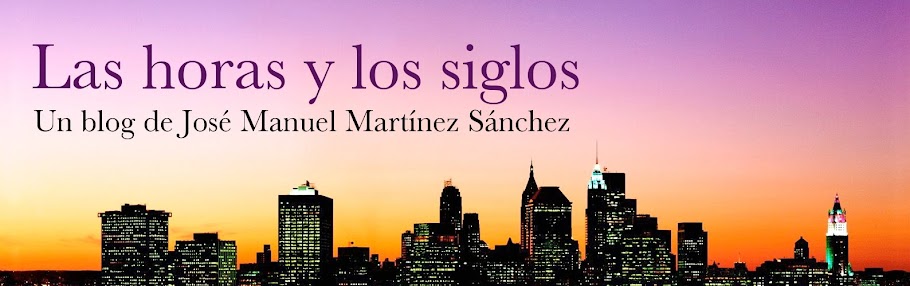Para
entender gran parte de la evolución humana es necesario conocer o tratar de
estudiar la historia de sus emociones, la progresiva complejidad de sus
decisiones, la multiplicidad de estructuras que han marcado sus relaciones
afectivas, propósitos y logros. Si queremos aventurarnos a emprender una
teleología humana partiendo de una base emocional, nos daremos cuenta de que la
mayoría de las cosas importantes que hacemos son hechas porque sí, sustentadas
por una serie de condicionamientos psicológicos que como un programa de
ordenador, emite la orden y así la respuesta estipulada. Los pensamientos, que
no son más que una consecuencia emocional, o viceversa, llegan a nosotros –como
ha apuntado Heidegger- y nosotros no somos más que unos receptores de ellos,
casi meros autómatas. Si miramos con detenimiento este punto la conclusión que
se nos presenta puede dejarnos fríos por un momento. No es que seamos iguales a
los ordenadores, por ejemplo, sino que si los ordenadores son un producto
nuestro es porque de alguna manera nos reflejan y nos ayudan a entender en
ellos parte de nuestro propio funcionamiento. Sin embargo, como sabemos, caben
unas diferencias abismales entre el humano y la máquina. La diferencia
fundamental, la que acaso nos desvela el alma: la conciencia. Esa condición innata e inimitable que es la inteligencia viva y creativa del ser humano, su
capacidad para sentir y razonar de una manera impredecible, a pesar de que uno
mismo se sienta determinado por su propio ‘hardware’ y ‘software’. Ahora
veremos que -en mi opinión- sí que
existe un determinismo ‘liberador’.
Este
tipo de cuestiones –por tanto- nos llevan a un tema interesante, el del libre
albedrío. Ese concepto o ilusión que consiste en pensar que actuamos por
decisión propia y que elegimos nuestro destino. Concepto religioso que, de
alguna manera, resulta en oposición con cualquier concepción divina. Es decir,
resulta difícil pensar que todo lo que Dios ha creado, el fruto de su obra y de
su voluntad, funcionase ajeno a esa voluntad. Creo que es imposible concebir que
algún átomo de mi cuerpo no responda a esa ley divina de la que está hecho y
que no obrase exclusivamente de acuerdo con ella. Pero más allá de la cuestión
teológica, que admite el ámbito de la creencia (o de la fe) nos interesa ver si
la ciencia (el conocimiento humano) puede avalar o no la libertad del hombre.
Según este conocimiento somos fruto de unas conexiones neuronales, de una serie
casi infinita de transmisiones de información al par que un resultado de la
segregación de diversas sustancias químicas. No sé cuál será -por tanto- la
sustancia química que cuando se segrega nos da la ilusión del ‘yo’, del libre
albedrío. Esta idea, que parece casi inofensiva y que incluso la religión (del
lat.: ‘volver a unir’) avala, es a mi entender el germen de toda la separación
humana. Esta idea nos pone unos frente a otros, portadores de esa libertad
ilusoria que creemos tener. En resumidas cuentas, tal ilusión nos lleva por los
caminos del deseo, de la separación, de la ambición, de la búsqueda
incansable y competitiva de
‘libertades’. Y todo ello nos actualiza a hoy mismo y a este llamado
‘capitalismo’.
Pero
frente al ya sucintamente tratado libre albedrío se contrapone otra idea que
–paradójicamente- nos deja una libertad mayor, o mejor dicho, que porta una
esencia liberadora. Si asumimos que somos fruto de lo que somos, (“Yo soy el
que soy”, significado de Yavé –Dios-), nuestra libertad responde a una libertad
mayor que nos trasciende. Una libertad que desconocemos, que nos rige como
‘algo’ rige las estrellas, las innumerables galaxias, su orden preciso, la
sincronía de los ciclos de las estaciones, los latidos del corazón, las leyes
físicas, el cosmos, la respiración y las mareas, la forma de las nubes o el
color del cielo en las puestas de sol… Así con eso, ¿qué papel jugamos nosotros
en todo ello?, ¿no resulta vanidoso atribuirnos la función de hacedores en tal
majestuosa armonía de milagros cotidianos?, ¿no queda mejor asumir el papel de
instrumentos de una voluntad mayor?, ¿no se nos presenta liberadora esta idea?
Si todos los días sale el sol y nosotros no tenemos que hacer nada para ello,
no hemos de empujarlo con una máquina para que se ponga, ¿qué nos impide
confiar por entero en la obra de la naturaleza? ¿No sería más inteligente –más
sabio- regirnos por las leyes de la naturaleza, actuar en sincronía con ella?
Dejar de una vez de asumir el papel de dioses y salir de ese sueño insensato.
Creo que si lo hiciéramos nos sorprenderíamos de la libertad que supone saber
que uno no hace nada y que –a pesar de eso- todo es hecho con una perfección
mágica y asombrosa. Y todo sería más sencillo. Mucho más natural.
Diario La Verdad, 26-08-2012