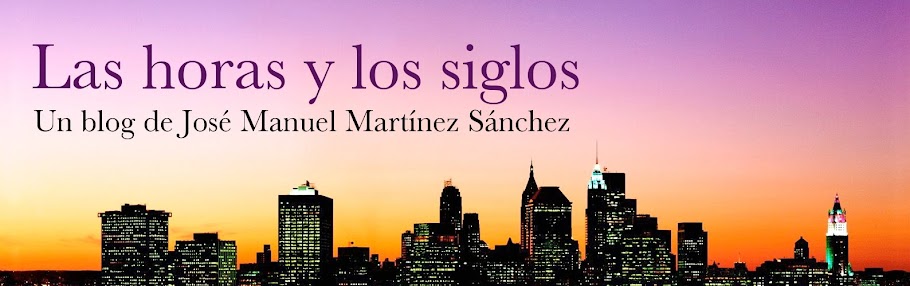Como bien ha explicado Norberto Bobbio, el capitalismo individualista, sobe todo a partir de la revolución keynesiana, pasa a convertirse en un Estado de bienestar (Welfare State). Sin duda, ese era el interés primero que la sociedad necesitaría plantear, pues no podía estar sometida a la rueda del trabajo (producción) para subsistir, perdiendo todo una vez que se sale de ella. Quedarían abandonados a su suerte. Por tanto, el Estado de bienestar ha sido un gran logro en una sociedad avanzada, pero que sin duda nos plantea una pregunta determinante, ¿puede el Estado continuamente soportar esta presión cuando el capitalismo individualista sigue actuando por su cuenta, amparado por el citado Estado de bienestar? Es posible que el uno sin el otro no puedan funcionar, que falle el sistema en sí mismo, de momento, sobre todo en los países desarrollados, el sistema (Estado) parece soportar esa gran soledad que deja el capitalismo. No obstante, la pregunta queda en el aire, pues no es de extrañar que tengamos que hacérnosla en otras ocasiones. Esperemos que sólo sea teorizando y no buscando salidas a un problema real.
Claramente, el Estado debe asumir los derechos fundamentales de sus ciudadanos, por ello, la reforma sanitaria en EE.UU no es más que un intento de dar a sus ciudadanos esos derechos fundamentales que le son justos, donde ese capitalismo individualista que todavía sigue forzando la maquinaria del “tanto tienes tanto vales” supone un gran obstáculo en la formación de un Estado de bienestar, que paradójicamente el país más desarrollado del mundo aún no ha diseñado del todo, en un lugar donde millones de dólares se gastan diariamente en conflictos armados, en desarrollar la potencia militar y armamentística. En el siglo en que vivimos el combate no tiene tregua. Y esa tan deseada asistencia sanitaria para todos será también igual de deseable para el que es enviado con un fusil a matar a otros hombres o a que otros hombres le maten. ¿No es como buscar la herida para querer curarla? ¿No falla la causa aunque sea necesario el efecto?
La calamidad de Occidente radica en la prisa, en la ya obscena lucha individualista, en la competividad insolidaria. Una forma de vida que nos aísla y nos traslada a la encrucijada de elegir entre nosotros o el otro, un mandato interior que recuerda a aquella frase de Horace Smith: “La caridad comienza por nosotros mismos, y la mayoría de las veces acaba donde empieza”. Sutil ironía del hombre lanzado hacia una búsqueda de la bondad, en la que solamente haya caridad para sí mismo. En una especie de falacia de la razón que se mueve en el logos de la sinrazón o de la razón alienada, en la dicotomía del poder y el deseo de ser recipiente de esa potestad, trastornando la dádiva en egoísmo receptor. Señaló Heráclito que a los hombres “les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas cuantas hacen mientras duermen”, refiriéndose a que no se toma consciencia de que somos sujeto del logos, es decir, de la razón y de la palabra. Pero, realmente, ese ‘darse cuenta’ ¿ocurre mediante el logos, o es el logos su consecuencia? ¿Será el inconsciente ese recipiente de la incoherencia humana? Un ‘yo’ que vive su aventura como protagonista de un sueño, movido por los acontecimientos, pasiones e instintos, incapaz de tomar distancia, de saberse autor, sin poder optar a reescribir o encarrilar la historia comprendiendo las incoherencias de la trama urdida. Seguramente sería grato un personaje consciente de ese famoso “ne quid nimis” latino, (“de nada demasiado”), actuando con la moderación propia de quien sólo toma lo que le corresponde. Es posible que ello ahorrara prisas innecesarias, en un querer llegar siempre no llegando, solamente pasando día a día por las incongruencias del deseo insatisfecho.
Más allá de todo hay una necesidad vital, la de sobrevivir, que parece nunca terminar para la mayoría de los mortales, trocando en triste broma el sistema que hemos creado o que nos ha creado. Así pues, la vida puede convertirse en pura supervivencia acosada por un ritmo frenético, y ya el hombre cansado, como César Vallejo escribiera, confiesa: “Todos los días amanezco a ciegas / a trabajar para vivir; y tomo el desayuno, / sin probar ni gota de él, todas las mañanas.” Lentamente van pasando los días y el tiempo nos gana la carrera, cuando ya ni siquiera podemos –sin motivo alguno- detenernos en él.