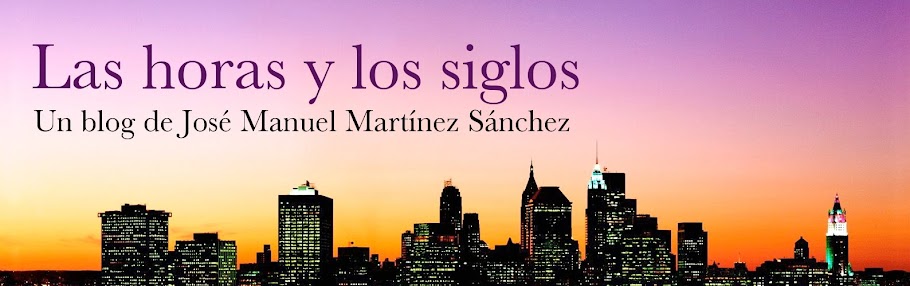Las palabras de los otros a veces las hacemos nuestras y otras veces las negamos o extrañamos por ser incompatibles con nuestros códigos y paradigmas de pensamiento, generalmente reticentes al cambio. Las palabras de los otros refuerzan nuestro discurso, lo arman de argumentos para atacar las palabras de aquellos que no son tan nuestros, los contrincantes dialécticos del foro social de las ideas en el que participamos en la calle, en la televisión, en las páginas web, etc. El entendimiento es parcial, o lo hacemos parcial, en la medida de nuestros intereses. La especie humana está entrenada más para el ataque que para la acogida, más para el castigo que para el perdón.
Todo ello nos lleva a reflexionar sobre el itinerario evolutivo, que según Darwin, nos ha forjado más fuertes y capaces en este campo de batalla de la supervivencia. Las últimas investigaciones en neurociencias, particularmente las de Antonio Damasio, de la Universidad de Southern California, nos hablan de un mecanismo de reacción influido por las sensaciones corporales. Cada individuo, fisiológicamente, tiende a unas reacciones u otras, sometidas a las emociones primarias que, gradualmente, se van haciendo más complejas hasta desembarcar en lo que llamamos razón.
Un pensamiento, esa facultad humana de la que tanto nos enorgullecemos, no deja de ser más que el producto de un proceso animal, de sensaciones físicas –circulando por el sistema nervioso y formando sinapsis neuronales- que comportan el sentimiento, traducido por la herramienta de la facultad mencionada -el lenguaje- que irá a dar a parar al comportamiento racional. Nada más que eso, un rebuzno complejo. Recordemos las palabras de Damasio a este respecto: “es posible que la esencia de un sentimiento no sea una cualidad mental escurridiza ligada a un objeto, sino más bien la percepción directa de un lenguaje específico: el del cuerpo.”
Santo Tomás e incluso Descartes dirán que hay algo más allá que la razón no puede entender, algo por encima de ella, llámese dios o alma. Pero, lo que vemos ahora, es que hay algo por debajo de la razón que ésta no puede entender, llámense células, neuronas o como queramos. La “res extensa” (material) de Descartes, esas leyes naturales establecidas en última instancia por Dios, quedan, en definitiva, como una justificación de lo injustificable, es decir, al no poder demostrar la existencia de Dios, y ésta ha ser solamente convalidada por la fe, las leyes naturales pasan a ser un mero testimonio mecanicista, recordemos a Newton, de los hilos (divinos) que tejen y destejen lo existente. La causa de la causa pasa al dominio de la fe y la ciencia, por supuesto, no quiere –ni debe- cruzarse de brazos y se dispondrá a buscar el origen de las cosas y el por qué las cosas son como son. Creamos un acelerador de partículas para emular el Big-Bang y viajamos a la Luna o a Marte en busca del misterio del universo.
Los químicos Stanley Miller y Leslie Orgel dirán algo que, por el momento, no se puede discutir, esto es, cito sus palabras, “hay que admitir que nadie sabe todavía cómo se inició la vida”. Sin embargo, todos los científicos buscan enfervorizadamente cómo saberlo, y muchos de ellos apuntan a lo más pequeño, ya que lo grandioso no se puede abarcar; y verán las bacterias y microorganismos como el punto de partida para ir trazando un mapa cada vez más y más complejo de formas de vida. Todo ello puede verse en el extraordinario libro de Lynn Margulis y Dorion Sagan, titulado “¿Qué es la vida?”. Entre otras cosas se nos explica el importante suceso evolutivo del DNA mitocondrial, “producto de la fusión de dos clases distintas de organismos, cada una con su propia dotación de DNA, para formar una unidad compleja: la célula eucariota”. La capacidad de autocreación (‘autopoiesis’) de estos microorganismos pone de relevancia ese gran misterio de la vida que avala el microscopio de Aristóteles frente al telescopio de Platón (véase la famosa pintura de Rafael al respecto, “La escuela de Atenas”.)