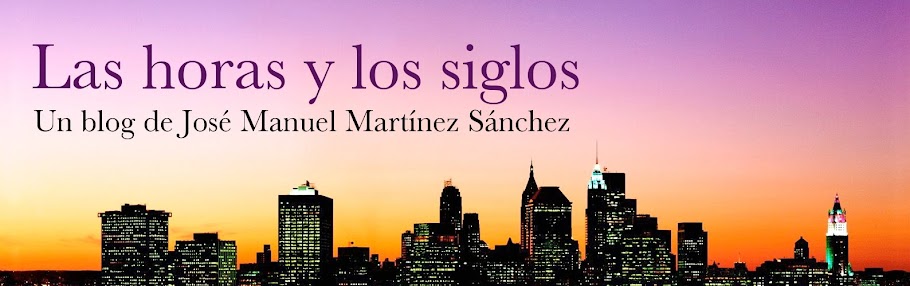domingo, 25 de enero de 2009
Unidad en la diversidad (Obama, el cambio de la esperanza)

domingo, 11 de enero de 2009
Carpe diem

Esa cuarta dimensión que Einstein llamó ‘tiempo’ representa –sin remedio- el reloj de arena de nuestras vidas. Es una magnitud física que nos ubica en un determinado momento de la larga historia de la eternidad. Un fenómeno marcado por el cambio y la contingencia, tanto para nosotros como para todo lo que nos envuelve, esto es, el universo.
En esa contingencia –o incertidumbre- la física moderna nos propone una cuestión reveladora y digna de ineludible reflexión. Y es que, dicho llanamente, no sabemos nada, o expuesto de una forma menos contundente, que no podemos saber nada con absoluta exactitud. No sabemos nada del comienzo y tampoco nada del final.
Cada uno de nosotros está en un determinado punto espacio temporal, el todo está en él desde esa perspectiva, y al cambiar de posición, la perspectiva varía con él. El punto temporal objetivo siempre es el presente, el hombre no puede estar en otro lugar más que en su ahora, a pesar de la rememoración o la predicción, o los futuribles, o la nostalgia.
Como señaló Ortega: “El futuro es precisamente lo problemático, lo inseguro, lo que puede ser o no ser: no lo tenemos sino en la medida que lo pronosticamos. De ahí el ansia permanente, en el hombre, de adivinación, de profecía.” Quizá la ciencia incurra en el mismo error, con sus intentos de prever lo que pasará en el universo, sus ecuaciones del devenir y su ansia de convertirse en demiurgo del destino humano.
A nosotros nos queda el presente, no tenemos otra certidumbre, y en ese lugar se va desarrollando nuestra línea o círculo de la vida. Tenemos algunas cosas seguras, como que después del verano llega el otoño, después del día la noche, etc. La naturaleza es cíclica en su comportamiento físico y lo mismo podemos presuponer del cosmos, ese orden –en expansión- cuyo tiempo, como el nuestro, no es inmutable, sino víctima de su devenir natural. Otra cosa es segura –porque lo vemos a diario- que todas las cosas nacen, cambian y mueren. Nace la luz, sus tonos van cambiando –apagándose- hasta morir con la oscuridad de la noche. Y lo mismo ocurre en nuestros cuerpos.
He aquí la máxima que necesitamos para olvidar cualquier existencialismo sombrío, una sencilla expresión de nuestro pasado literario latino, el famoso tópico horaciano ‘carpe diem’. Nuestros clásicos, desde la India, pasando por China o Japón, hasta Grecia y Italia, ya lo sabían y nos lo dijeron de muchas maneras. No hizo falta un descubrimiento científico para llegar a esta conclusión, sino solamente la experiencia vital, la sabiduría que la vida impregna en nuestra manera de vivirla a base de errores y aciertos.