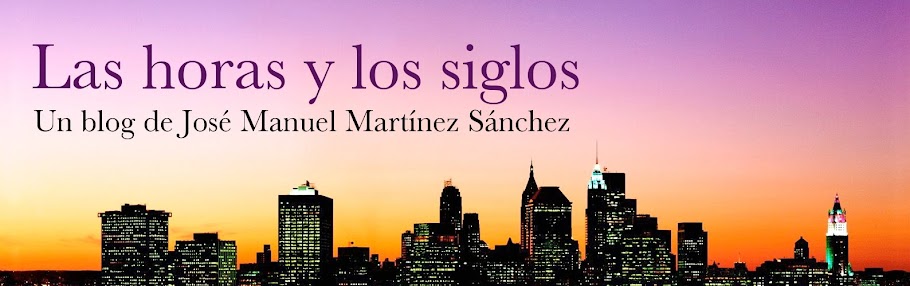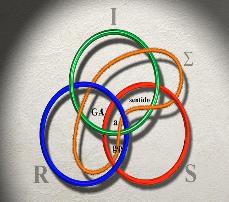A menudo me pregunto cómo será este siglo XXI y qué cambios esenciales reportará con respecto a nuestro siglo anterior. Es sin duda una pregunta sumamente compleja a la que nada más que podría responder un profeta temerario. Por tanto creo que resulta más lógico analizar nuestro tiempo desde un “ahora” sereno, que nos proporcione las claves que configuran nuestra situación actual y así comprender luego las causas que nos han ido conduciendo hasta ese punto. Estoy con Ortega en que “ahora significa estar cada cual en su aquí, viendo lo que ve, sintiendo lo que siente”.
Pues bien, ¿qué es lo que sentimos ahora, nosotros, ciudadanos del siglo XXI? Una gran parte de la humanidad siente que todavía no ha encontrado su lugar en el mundo, en la sociedad, pues la sociedad es el término que usamos para referirnos a un orden colectivo de individuos en el mundo. Pensamos en el Tercer Mundo y nos vemos incapaces de ofrecer una solución viable al problema creciente de su pobreza. Y miramos nuestro mundo, el mundo desarrollado, y apenas nos fijamos en que aquí también hay una muy significativa parte de la sociedad, denominada el Cuarto Mundo, que cohabita fuera de la órbita, del engranaje que mueve la gran maquinaria del sistema. La pobreza en los países ricos -de la que habló Lionel Stoleru- prueba la existencia de un sistema, el nuestro, imperfecto, que necesita ampliar su foco de socialización si no quiere fomentar proporcionalmente a su progreso unas bolsas de marginalidad igualmente crecientes. Así se habló de la creación de un “impuesto negativo” consistente en otorgar “un ingreso mínimo a los más carecientes”, en palabras de Robert Castell.
Japón, uno de los países más desarrollados del mundo, y en vertiginoso crecimiento, es, al mismo tiempo, paradójicamente, el país con mayor tasa de suicidios del mundo. Hemos de hablar, por tanto, de una sociedad, la nuestra, que integra y desintegra, que da el triunfo o el éxito con la misma rotundidad con que lo quita. Un sistema en el que los jóvenes se sientes confusos, perdidos, donde trabajan con contratos deficientes y nada estables, un sistema en el que entrar no significa, ni mucho menos, haber llegado, pues nunca se sabe qué lugar en el mismo vas a ocupar mañana. Seguramente este estrés colectivo proclive a desembocar en un estado de soledad, de pérdida de valores y de confianza en la validez de uno mismo con respecto a la sociedad, sea la causa del problema de Japón y de todo país desarrollado. Un estado de pánico que se generaliza a medida que el capitalismo liberal se vuelve todavía más feroz y selectivo; y pierde, a su vez, una lógica-causal en sus selecciones.
Robert Castell, autor en el que transversalmente me baso tras la lectura que con fascinación he realizado de su excelente trabajo “La inserción, o el mito de Sísifo” plantea el problema al que me vengo refiriendo en términos sociológicos, llevando a colación dos mecanismos sociales que en apariencia, pero sólo en apariencia, llevan implícita la significación de soluciones: “integración” e “inserción”. Para Castell la integración viene a ser inserción profesional, es decir, “volver a encontrar un lugar en la sociedad, con sus servidumbres y sus garantías” mientras que una inserción “puramente social” coloca al individuo en un “registro original de existencia que plantea un problema inédito”. Este problema se traduce en la creación de un subsistema institucional que aporta un ingreso mínimo para individuos incapaces de integrarse socialmente en un sistema laboral generalizado. Esto nos lleva a la situación de un ‘eterno retorno’ donde el individuo, como en el mito de Sísifo, es obligado a transportar una piedra hasta la cima de una montaña de una manera continua y repetida, pues nunca halla un lugar estable en donde colocarla. La inserción social pretende dar justificación a un problema capital de la propia sociedad que reside en su imposibilidad de organizarse de una manera que integre a toda la sociedad en su conjunto, dando a todos una justificación a su existencia social, una validez como individuos estable y productiva al mismo tiempo. Sin embargo la inserción, como se ha demostrado, no lleva a la integración laboral, sino que se convierte en un “estado”, en una forma de “existencia social” incapaz de dar el salto a la integración organizada de la sociedad, llegando a convertirse, estos individuos, en unos insertados-no-integrados de por vida, configurándose una “instalación en lo provisional como régimen de existencia”.
Por tanto, sobre este problema hemos de añadir, como el propio Castell señala en su trabajo ya mencionado, que esta situación la padecen no sólo los discapacitados, los marginales o inadaptados, sino también los jóvenes que sufren las inclemencias de un empleo precario e indigno y su paso a otro tan precario e indigno como el primero, pensando siempre, sumidos en ese estado “transitorio-duradero”, que es la inserción social, en la consecución de un empleo digno, en el logro de una verdadera inserción laboral, reclamando, a viva voz, como se ha hecho actualmente en Francia, “un verdadero trabajo”.
Pero en mi opinión se está bastante lejos de conseguir esto. Como venimos viendo últimamente los jóvenes salen a la calle y algunos queman coches para hacer más grave el grito, pues la voz como protesta, ya se vio en el Mayo del 68, a veces no es suficiente. Cansados de no saber cuál es su lugar en la sociedad hunden su esperanza en la agitación y el reclamo, para ser escuchados, para entender si la sociedad realmente les necesita. Éste es nuestro tiempo, éste es el “ahora” que nos ha tocado vivir. Pero mañana habrá otro “ahora”, que quizás, manteniendo algún resquicio de esperanza, nos traiga nuevos frutos, que toda la sociedad y no solamente una parte de ella, pueda, dignamente, recoger por igual.
 Publicado en el periódico "El Pueblo de Albacete" (02/04/2006)
Publicado en el periódico "El Pueblo de Albacete" (02/04/2006)
José Manuel Martínez Sánchez